Este escrito es una réplica al artículo de Immanuel Wallerstein “La izquierda mundial después de 2011”, enlazado aquí. Su artículo gira en torno a dos cuestiones. La primera, el desarrollo de los nuevos movimientos sociales surgidos con el desarrollo de la última crisis mundial del capitalismo y también de los sucesos conocidos como la “Primavera Árabe”, aunque apenas se centra en ellos. La segunda, y más importante, es su reflexión acerca del papel que le toca a la izquierda en el nuevo contexto mundial y su actual división entre pragmáticos y utópicos, caracterizaciones dentro de las cuales existen aún más divisiones y el relato principal es su impotencia para unirse y disputar la hegemonía al centroderecha.
Surge en la escena política mundial una nueva oleada de movimientos sociales (jóvenes con perspectivas muy precarias, indignados), que se suman a los tradicionales de movimientos ecologistas, feministas o altermundistas. Estos nuevos movimientos recogen el tradicional debate de los movimientos socialistas y de liberación nacional acerca del poder del Estado como medio de transformación social. En muchas ocasiones, no se trata de conquistar el Estado o superarlo, como podría ser el discurso de la extrema izquierda, sino que se trata de que cumpla el papel formal que recogen sus leyes fundamentales o inspiraciones teóricas: una distribución más equitativa de la riqueza, la lucha contra la corrupción y el acercamiento de la política a los ciudadanos, muy alejada y dominada por unos pequeños grupos elitistas que compiten por el poder. Se trataría, en suma, de democratizar la democracia, el cumplimiento mínimo de la democracia liberal como imperio de la ley y de la socialdemocracia plasmada en el Estado de bienestar. Este argumento se vincularía con el discurso tradicional de la izquierda de transformación social, donde el Estado aún tiene algo que decir, si bien limitado por el desarrollo de la globalización económica y la emergencia de nuevos poderes supranacionales, sean estos alejados del control democrático, como las empresas multinacionales, o impulsados por los gobiernos nacionales, como la Unión Europea.
El caso de la Primavera Árabe es distinto. En primer lugar, no es una, sino varias Primaveras. El caso de Túnez ha sido tomado como paradigma de revolución árabe: movimientos populares contra la dictadura y resistencia de las fuerzas de represión (policía y ejército) para acabar con las revueltas y acabar finalmente apoyándolas y obligando al régimen a abrir un proceso democrático. Algo parecido sucedió en Egipto, y en otros países, los que tienen monarquías pseudoconstitucionales como Marruecos o Jordania, consiguieron llegar a una especie de consenso y canalizar las protestas. Los casos de Libia o Siria son distintos, pues a las protestas no ha seguido la caída de la dictadura sino la resistencia y la represión indiscriminada, con el resultado que sabemos en un caso, y en el otro se permanece a la espera. La principal crítica realizada a las revoluciones árabes es el peligro de los movimientos islamistas, crítica no solo realizada por los gobiernos occidentales –con el argumento de la seguridad de los intereses occidentales en la región y el equilibrio de poder en zonas geoestratégicas– sino también por la extrema izquierda, asistiendo a insólitos apoyos a dictadores como Gaddafi o Bashar al-Asad bajo argumentos donde se mezclan la laicidad frente al islamismo radical, la independencia nacional o factores de progreso económico. Este miedo se vería confirmado por las victorias electorales en Túnez y Egipto de partidos islamistas y la introducción de la agenda islámica (confesionalidad del Estado, inspiración religiosa de la ley, la posición respecto a minorías religiosas, el estatus de la mujer…) en los debates constitucionales. Se tiende a olvidar el papel que ha jugado el movimiento islamista, radical o moderado, como movimiento político de oposición a los regímenes autoritarios del mundo árabo-musulmán, y como movimiento social, desplegando fundaciones de asistencia social, sanitaria y educativa a las clases populares, cuestión capital en Estados con una estructura asistencial muy débil. Ese papel es parecido a la labor asistencial de la Iglesia Católica en Occidente. Hay que recordar que comprendemos la evolución del mundo árabo-musulmán desde nuestra perspectiva occidental, de ahí la incomprensión hacia si se embarcan o no en un proyecto de democracia que tendrá una gran inspiración en el Islam (democracia islámica) o de ver la faceta social de los movimientos islamistas.
Wallerstein da a los partidos un papel esencialmente estatal. Mas, si no nos podemos sustraer a las dinámicas globalizadoras, los partidos, sobre todo las fuerzas de izquierda y centroizquierda, se verían aún más limitados en su potencial capacidad transformadora de la realidad. Ese defecto de los partidos, su estrechez nacional, ha venido a ser beneficioso para el desarrollo de los nuevos movimientos sociales, que sí han o pueden alcanzar una dimensión supraestatal y centrar sus críticas y luchas contra los actores internacionales como empresas multinacionales, los foros económicos como el de Davos, organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial y cumbres europeas. En estos foros es donde tienen cabida muchas decisiones que acaban afectando a la acción de los Estados y que quedan muy alejadas de cualquier control democrático. Por su parte, parte de la izquierda mundial, partidos de izquierda, movimientos sociales progresistas y otros grupos altermundistas han dado lugar a diferentes respuestas, como el Foro de Sao Paulo, el Foro Social Europeo o el Foro Social Mundial, como alternativa al discurso neoliberal.
La alusión de Wallerstein a los profundos desacuerdos en el seno de la izquierda mundial y a los pocos progresos en cuanto a superar las divisiones no es otra cosa que el clásico dilema de la izquierda en cuanto a reformistas y revolucionarios, entre los defensores de llegar al poder y los de oponerse radicalmente a él. La cuestión no es entre blanco y negro, por cuanto existen multitud de matices: dejando a un lado el movimiento anarquista, totalmente contrario a la participación dentro del Estado y la concurrencia electoral, otros movimientos socialistas defendieron la participación electoral y la reforma a la vez que la revolución cuando se cumpliesen las condiciones objetivas para tal fin. En esta izquierda política, la diferencia principal es dar un valor retórico o dotar de contenido real a la revolución, cuestión que la práctica cotidiana del poder o la expectativa de llegar a él relegaba a meras alusiones cosméticas en los discursos políticos, no solo en la socialdemocracia, sino en el comunismo, aunque se presentara como oposición al reformismo socialdemócrata: la construcción del Estado soviético en el antiguo imperio de los zares no cumplió totalmente con las expectativas de una sociedad realmente socialista ni con una real libertad para el ser humano. En su lugar, la tesis estalinista de “socialismo en un solo país” tuvo más fundamentos de pragmatismo que de espera real a la revolución mundial y más nacionalistas que internacionalistas; además, la posterior expansión de sistemas socialistas en buena parte del planeta reprodujeron las contradicciones intrínsecas del Estado soviético de pobreza material, totalitarismo y represión, sin que las contrapartidas objetivas de relativa igualdad económica y ciertos niveles de asistencia social lo compensaran o se convirtieran realmente en una alternativa al sistema-mundo capitalista, sobre todo cuando la socialdemocracia lograba establecer en la Europa occidental un Estado de bienestar como consenso interclasista, manteniendo y gestionando el capitalismo a la vez que aprovechándolo para aumentar el nivel de vida, económica, social e intelectual de las clases trabajadoras. El fin del consenso del Estado de bienestar no se rompió por la caída de las dictaduras socialistas; su razón de ser como alternativa había dejado de existir mucho antes: la extrema izquierda abrazó el trotskismo y el maoísmo contra una Unión Soviética a la que veían como imperialista y alejada de cualquier ideal socialista, y los principales partidos comunistas europeos, como el francés o el italiano, que tenían un gran poder regional o local y las expectativas de llegar de forma democrática al poder –lo mismo esperó en su momento el PCE al inicio de la transición de la dictadura a la democracia y bajo el liderazgo de Carrillo–, se embarcaron en el eurocomunismo, que se puede interpretar como una revisión democrática del comunismo y vuelta a las esencias de la socialdemocracia revolucionaria de discurso y reformista de práctica de principios de siglo XX o como una constatación de la moderación que obliga la posibilidad de poder y de la que no puede sustraerse nadie, excepto los movimientos marginales y radicales. El fin del consenso del Estado de bienestar provocó la revisión neoliberal, el vaciado sustancial de los programas sociales y el combate sistemático contra el sindicalismo y los valores progresistas. De ahí una de las críticas a la socialdemocracia por haberse desideologizado en el poder y no ser capaz de elaborar un nuevo discurso que renueve los apoyos al centroizquierda contra el embate neoliberal, esa acusación cuasi-ritual de la extrema izquierda de acusar a la socialdemocracia de ser una derecha camuflada –que recuerda a la acusación de “socialfascista” de la época de entreguerras.
Wallerstein parece pretender algo iluso como es la superación de las divisiones y la unión de las izquierdas, si bien es algo que muchos querrían –quisiéramos–. Si bien el debate acerca de las tesis desarrollistas o del crecimiento frente a la antidesarrollista –mejor podría denominarse del decrecimiento, como sostiene Carlos Taibo– es un debate muy interesante por cuanto se proponen discursos alternativos o superadores del actual sistema-mundo capitalista, no es, sin duda, el principal escollo que separa a la izquierda “mundial”. Es un apelativo que, al contrario que Wallerstein, personalmente me es difícil de otorgar a la izquierda por cuanto, pese a la existencia de Foros Sociales mundiales o la de Internacionales de partidos, el esquema nacional sigue imperando y constriñendo las alternativas contrarias al capitalismo, sea radicalmente a cualquier capitalismo o al del sesgo más descarnadamente neoliberal. El principal obstáculo es la posibilidad de unión electoral entre las diferentes opciones de izquierda. Si Wallerstein pide “aceptar de buena fe las credenciales de izquierda del otro”, esto es difícil, y conecta con todo lo anterior, acerca del debate entre reformistas y revolucionarios, que es también un debate entre los que tienen más facilidades para gobernar y los que no las tienen; es decir, las acusaciones de derechismo vienen de sectores que difícilmente llegarán a tener una gran representación electoral o ganar unas elecciones y, por tanto, están alejadas de cualquier experiencia de gobierno y la toma de decisiones que conlleva, más cercana al pragmatismo que al idealismo, sujeto por la realidad existente y los equilibrios de poder. Por el otro lado, la experiencia de poder puede generar en una excesiva moderación o identificación con el orden existente y defraudar las expectativas de los ciudadanos, en la idea que el radicalismo no ayuda y no cambia las relaciones de poder existente, y puede crear el efecto contrario, esto es, la reacción y reagrupamiento de las fuerzas del centroderecha. Entre los que acusan de derechismo a la socialdemocracia también se encuadran aquellos que desconfían de las elecciones para transformar la sociedad –en ello tiene mucho que ver su escasa relevancia electoral y peso social–, planteamientos que se alejan de principios democráticos y están más cercanos del dogmatismo, autoritarismo y anquilosamiento que sufre la extrema izquierda.
Finalizando, Wallerstein no propone elementos de unión entre las izquierdas, aparte de una declaración mutua de buenas intenciones. Si hay que propiciar el cambio social, hay que mirar con perspectiva histórica y criterio las experiencias previas de los viejos movimientos socialistas, de los nuevos movimientos sociales y de las nuevas condiciones del sistema-mundo. En cierto modo de respuesta y conclusión, si el sistema-mundo capitalista ha roto con una cierta vía de progreso en la democratización, inclusión de las masas en un sistema democrático y de cierta igualdad política y económica, las respuestas a ello han de ser fuerzas unidas bajo unos mínimos de respeto del principio democrático y construcción de un nuevo bloque histórico que conquiste la hegemonía, como requisito previo para el cambio social.
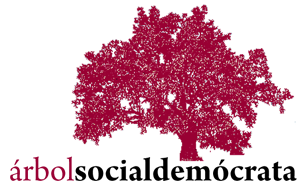





















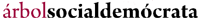
2 comentarios:
Pregunta un poco estupida y retorica. Tiene sentido la democracia si los agentes sociales y las personas se hayan divididas en segmentos o clases mas o menos adineradas y con mayor o menor influencia?
No seria logico pensar que para que existiese una democracia real deberiamos partir todos desde un mismo nivel social, educativo, economico, etc, etc...?
Pues entiendo tu postura y tu intención. Pero es difícil eso, porque desde una postura socialdemócrata no se trata de defender la igualdad de estar todos cortados por el mismo patrón, sino que tenemos que tener igualdad de oportunidades de partida. Lo cierto es que en la democracia se trata de reflejar todas las opiniones de la sociedad, defender su pluralidad y obligar al respeto de la decisión de la mayoría y la protección de la minoría. Existiendo un mismo nivel para todos, utópico, la democracia no sería necesaria, porque dudo que hubiese realmente una diferencia de criterio, y existiría o bien un gran consenso social o una tiranía de un único pensamiento, algo casi más parecido a la oclocracia que a la democracia.
Pero ya sabemos que una democracia política pura es utopía, lo mismo que una igualdad total pura. Lo que se trata es que todos tengamos las mismas oportunidades y construyamos una sociedad moral.
Publicar un comentario