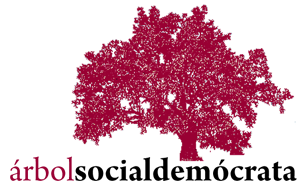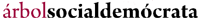A
John Stuart Mill (1806-1873) hay que situarle en la opción reformista del
Partido Liberal británico. Él observa la democracia representativa como la evolución consecuente del liberalismo, que corresponde a la evolución británica de progresivos avances en el liberalismo. Por eso teme menos que
Alexis de Tocqueville, aunque tenga sus cautelas.
Es un defensor de la libertad liberal, considera que las instituciones y Estados están al servicio de la libertad de los individuos, como
Benjamin Constant. En 1851 habla sobre el gobierno representativo en sus obras para plasmar esa realidad de gobierno democrático, defendiendo lo mismo que Tocqueville. Lo que le distancia de él es que
Tocqueville fue historiador y político. Stuart Mill fue más: su labor parlamentaria es ínfima con su trabajo de economista y filósofo.
Su padre,
James Mill, fue colaborador del pensador
Jeremy Bemtham, padre del
utilitarismo. Stuart Mill asume sus presupuestos o introduce correcciones. Hay una serie de acciones que llevan a la felicidad, entendida como placer, y unas malas que llevan a lo contrario, al dolor y a la ausencia de placer. El único sentido de la vida es el bien por excelencia, la felicidad.
Los ilustrados veían la felicidad en la propiedad, en el bienestar material. Stuart Mill se distancia de ellos, no es sólo con eso como se consigue. Junto a los aspectos materiales introduce la cualidad, más que cantidad, la espiritualidad, los bienes espirituales, que hace que el hombre sea diferente a los animales y tienen una jerarquía superior a las demás. “Prefiero ser un tonto insatisfecho a un cerdo satisfecho”, dijo, en esas ideas que hacen que la Razón haga progresar al hombre por encima de los bienes materiales.
Los utilitaristas consideraban la felicidad general como sumatorio de las felicidades individuales. Stuart Mill considera que la felicidad es una interrelación de felicidades individuales y que un individuo es feliz con la ayuda de la felicidad de los demás. Le hace ser más feliz ser altruista que egoísta. El altruismo, aunque parezca contrario al liberalismo, sirve para llegar a la felicidad.
Desarrolla el concepto de la individualidad, que los individuos se desarrollan y relacionan formando su propia individualidad, sus caracteres y cualidades específicas frente a la armonización e igualdad social. Los hombres no son máquinas que se construyen con un modelo establecido. Como un árbol, pertenecen a una especie, pero todo árbol es distinto. Cada individuo es un ser singular y único, no se repiten los individuos y no se adaptan a un patrón modelo.
Es mejor que cada uno desarrolle su propia existencia y así alcanza la plenitud, con su camino propio y sirve de ejemplo para quienes no lo siguen, abran los ojos y permita que sean ellos mismos, y así la civilización prospera. El progreso lo ve en lo plural, no en lo homogéneo. Para Stuart Mill no existe la envidia, cada uno es uno propio a su fuerza. Es como una relectura de Kant, de que cada uno desarrolla su libertad si se desarrolla de acuerdo a sus facultades.
El altruismo también da felicidad. Por poner un ejemplo moderno, unos serán felices invirtiendo en la Bolsa y otros colaborando con una ONG en Vietnam. Cada uno tiene que buscar su propia vía a la felicidad, aunque para Stuart Mill lo material no es lo que da la felicidad, al contrario que Constant, que cree que lo que da más cotas de libertad y felicidad es la propiedad.
Stuart Mill veía en su tiempo el afloramiento del dominio de la multitud que empezaba a dominar el mundo y el voto. Lo veía como la muchedumbre de la mediocridad colectiva, que es mucho peor que el dominio total del Estado, arrebatando la individualidad. Todo le hace pensar que va a venir un dominio de la multitud y, que si no hay mecanismos de corrección, sería preciso promover a los sectores instruidos al primer orden para hacer frente a los Muchos, frente al despotismo de la costumbre.
Ésta es una llamada a las élites para situaciones extremas. Quiere llegar a la plenitud cívica, a una evolución, que lleva al pluralismo. Esa llamada es distinta a la de los fascismos posteriores. Es para llamar a la resistencia frente a las costumbres, para defender la individualidad, la espontaneidad, la diferencia, el pluralismo y el no conformismo.
Se pone en frente de la inteligencia la costumbre y la cultura de las masas. Por eso llama a las élites, que conservan la individualidad, para que puedan convencer y guiar a los muchos de forma extrema, algo distinto del fascismo. El fascismo tiene una visión aristocratizante, con unos pocos para gobernar y unos muchos no capacitados. Stuart Mill no quiere que los Pocos gobiernen.
Así, Stuart Mill se sigue centrando en un concepto de libertad negativa. Para él la libertad es no verse impedido por una fuerza externa que obligue a lo que no se desea. Siguiendo a
Constant, busca la mayor esfera individual, y la mínima para el poder público. Recupera una concepción de libertad de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano francesa de 1789: poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás.
Sobre ello construye su libertad. Los demás están legitimados a protegerse del que perjudique, porque da un mal uso de la libertad, y se guardan unas sanciones correspondientes. Todo lo que no perjudica a los demás se puede hacer. En esa esfera el Estado no puede intervenir si nuestra libertad no daña al resto.
El elemento que permite dirimir la intervención del Estado es el prejuicio, intervenir en la libertad del otro para protegerse de daños. Stuart Mill busca como espacio libera la opinión, la conciencia, decidir el futuro propio, asociación, etc. Quiere un Estado no paternalista.
Isaiah Berlin realiza una crítica a Stuart Mill. No entiende como él, una vez que aboga por la individualidad y el desarrollo de cada individuo, con un concepto de libertad de
Kant, pero que acaba siendo un concepto negativo. Tanto más cuando abogaba en 1848 cosas alejadas del liberalismo en “
Principios de economía política”, como restringir la propiedad, la intervención económica, ampliar la educación… cosas muy cercanas al socialismo.
La idea de que hubiese derivado a posiciones más conservadoras en 1859 es que la
revolución de 1848, cuando se integró a las clases medias en el sufragio por una reforma electoral, le cambió parte de sus postulados.
En “
El gobierno representativo” considera que el gobierno ideal es donde la soberanía reside en todo el agregado o conjunto comunitario, donde todo ciudadano tiene voz en el ejercicio de la soberanía y de cuando en cuando es llamado a colaborar en el gobierno, bien de carácter local o general, con el sufragio pasivo. Para construir la democracia hay que alcanzar un alto grado de civilización.
La democracia es la mejor forma de gobierno y en donde los intereses y derechos de los individuos se protegen mejor si los mismos individuos se encargan de su dirección y defensa. La prosperidad general alcanza su grado más elevado en razón de volumen y variedad de facultades aplicadas a su formación.
Defiende la mayor participación posible exigiendo madurez cívica y desarrollo. Sólo puede ser posible en comunidades locales el ejercicio directo de la soberanía. En las grandes naciones la democracia es representativa.
Considera que el sufragio universal aún está lejos en la Gran Bretaña de su tiempo. Su padre fue defensor de la primera reforma electoral de 1832 (
Reform Act 1832). Stuart Mill defiende la segunda reforma, la
Reform Act 1867, pero que aún queda lejos de la última, de
1918, que incorpora el sufragio femenino.
Stuart Mill apuesta por incrementar la participación para intentar evitar la tiranía de las mayorías e integrar a las clases populares que paguen una contribución mínima. Las clases populares tienen trabajos rutinarios y sus expectativas económicas y de vida son reducidas. La participación es para Stuart Mill una escuela de ciudadanía, permite que las clases populares sepan de las dificultades de conseguir el interés general y a diferenciar interés personal del general.
Es un mecanismo de integración porque tratan con individuos distintos de su clase y tienen otra forma de ver las cosas. Quiere que haya una representación heterogénea y una interrelación con individuos distintos a la vida cotidiana.
Esas clases tienen el voto si pagan, porque Stuart Mill dice que nadie puede discutir sobre los presupuestos si no se participa en la contribución. Otra exigencia es el alfabetismo, es decir, primero la educación universal al sufragio universal.
Stuart Mill es partidario del sufragio femenino: todo individuo merece su derecho al voto como parte contribuyente. Las mujeres necesitan del voto para protegerse y defenderse del Estado y de los hombres.
En esos momentos, en Gran Bretaña se concedía a los más instruidos el doble voto frente a los menos instruidos cívicamente. Stuart Mill defiende los distritos plurinominales (en Gran Bretaña siempre han existido los distritos uninominales en las elecciones generales), la elección indirecta y la representación proporcional para que en el parlamento estén las élites más formadas del país, no por partidos sino por su preparación intelectual, votados por los ciudadanos. Esto es una defensa para las élites. Frente a una mayoría debe existir siempre una minoría, indispensable para que la mayoría no abuse del poder y no se degrade: la oposición es imprescindible para que permanezca la libertad de pensamiento, pluralismo y variedad de carácter de opiniones.
La verdad no pertenece a la mayoría, está construida por todos. Si no, decae el Estado, la sociedad y la civilización. Si no hubiera disidentes habría que crear argumentos contra nosotros mismos para tener salud intelectual, dice Stuart Mill. Tiene que existir la crítica y la argumentación.