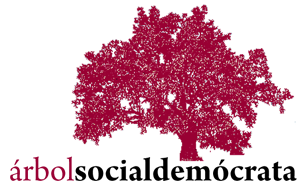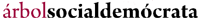Charles Louis de Secondat, Señor de La
Brède y Barón de
Montesquieu, nació en 1689 en una familia burguesa ennoblecida en La
Brède. Desde muy joven se dedicó a la magistratura: en 1714 asumió su judicatura familiar en el Parlamento de Burdeos, presidiéndolo en 1716 y recibió el título de Barón de
Montesquieu por herencia de un tío suyo. En la Academia de Burdeos se dedicó a las letras y ciencias, siendo paulatinamente reconocido por todos. En 1721 publicó de forma anónima las “
Cartas persas” en Francia, prohibidas por el ministro de
Luis XV, cardenal
Dubois. En ellas critica a la sociedad de su época, a la monarquía y a los valores franceses. Optando por las letras, vende su puesto en el Parlamento de Burdeos.
Viaja por Alemania, Italia, Austria y Holanda. Al volver, se encierra en su biblioteca y en 1748 publica “
El espíritu de las leyes”, imprimiéndose en dos años 22 ediciones. Esta obra sería sumada en 1752 al Índice de libros prohibidos de la Iglesia católica, llegando a ser acusado de ateo y
anglicanista. Murió en 1755.
En esta obra parte de que en todos los lugares existe una regularidad. Para empezar, reduce a Dios una causa, sintonizando con el deísmo. Para él, el universo tiene forma perfecta porque existen leyes que permiten que se conserve; así, igual existe en el mundo de los hombres. En la sociedad es complejo descubrir estas leyes, se plantea qué es lo que diferencia el universo de los hombres: su condición de seres inteligentes. Las leyes de los hombres serán leyes positivas para conservar la sociedad.
Estas leyes valen para su grupo humano. De estas leyes señala tres: las que se sirven para regular la conducta entre los Estados (derecho de gentes), las que regulan la relación gobernantes-gobernados (derecho público), y el derecho civil, que regula la relación de ciudadanos entre sí.
Montesquieu desarrolla un cierto
iusnaturalismo, un estado de naturaleza anterior al estado de sociedad. Su estado de naturaleza es una mezcla del pensamiento de
Locke y
Rousseau.
Si bien
Locke fijaba en la propiedad la base del cambio de estado,
Montesquieu lo ve en la ley: que debe derivar de la ley natural la ley positiva, tiene que buscar un elemento sintetizador.
Montesquieu establece varias formas de gobierno existentes, que desplaza a las formas de gobierno aristotélicas, introduciendo el criterio de sujetos de poder y modo de gobernar. Los sujetos de poder pueden ser uno varios, y el modo monárquico o despótico:
Sujetos de poder:
- Uno: Monarquía, que puede ser legal o despótica
- Varios: República, que puede ser democrática o aristocrática
República:
El poder reside en todo o parte del pueblo, que ejerce el poder soberano y tiene virtud cívica (supedita el interés personal, tiene amor a la patria…). Esto se observa en las antiguas repúblicas como Roma.
La república aristocrática es en la que unos pocos gobiernan, que deben ser, sin embargo, numerosos. Se conduce por la moderación y los intereses de la clase dominante. La república democrática está gobernada por todos, es de conducta radical y basada en los intereses del grueso del pueblo. La república es buena para países pequeños o ciudades-Estado.
Monarquía:
Es buena, a juicio de
Montesquieu, en países medianos, como Francia, mientras que la despótica en grandes países, como Rusia, pero esta última es negativa porque su ideología es el mal.
En la monarquía gobierna uno solo con leyes fijas y establecidas, con dos cuerpos intermedios: los parlamentos judiciales y los estamentos privilegiados para evitar un exceso de poder del monarca. Así, los parlamentos son un poder constitucional.
La forma de gobierno monárquico es a través del honor, el prestigio de un estamento, clase o profesión.
Montesquieu destaca el poder de la nobleza, que divide en nobleza de toga (los nuevos nobles, como él) y nobleza de espada (la vieja nobleza). En la monarquía prima la desigualdad y la lucha por prevalecer. En esto aparece la influencia de
Adam Smith.
La nobleza alcanza su culminación en la forma monárquica, basada en el honor para sobresalir, en una etapa de tránsito de los estamentos al
laissez-faire. En el despotismo, uno solo, sin leyes ni frenos, gobierna con su voluntad y capricho, se asienta sobre el temor y en la obediencia sin límites, en situación de permanente inseguridad ante el déspota y el resto de individuos.
Montesquieu rechaza los extremos, tanto el despotismo como la república democrática, a favor de formas moderadas, donde la aristocracia juega un papel importante. No resulta extraño sabiendo a qué estamento pertenece el filósofo.
Montesquieu rechaza la monarquía absoluta, porque quien tiene un poder sin límites tiende a abusar del poder siempre. En otras palabras: “
el poder absoluto corrompe absolutamente”. No cree en los salvadores de la patria, en personalidades u hombres traídos por la providencia, porque son muestra de ese poder absoluto.
Quiere garantizar la libertad de los pueblos en base a instituciones que estorben el abuso del poder con el modelo de monarquía clásica y con la monarquía inglesa, estableciendo la división de poderes.
¿Qué entiende
Montesquieu por libertad? No es poder hacer lo que uno quiera, sino poder hacer lo que debe quererse y no verse obligado a lo que no debe quererse: es poder hacer lo que establezcan las leyes.
Se plantea un problema: quien debe garantizarlo es el poder, pero el poder tiende al abuso, arrastrando a la legalidad y a la libertad. Hay que buscar algo que impida el abuso del poder.
Montesquieu lo sitúa en establecer frenos, y que estos se frenen por otros, fragmentando el poder para ganar al despotismo.
Hay que definir las funciones del poder, asumiendo la distinción de
Locke, pero concretado con más claridad: cuando se habla de división de poderes se habla de
Montesquieu.
- El poder legislativo promulga y deroga leyes.
- El poder judicial castiga delitos y resuelve conflictos entre particulares.
- El poder ejecutivo declara la guerra, la paz, establece embajadas, aplica las leyes y mantiene el orden.
A la hora de aplicarlo complica las cosas.
Montesquieu busca un equilibrio constitucional y social, donde hay tres fuerzas, a saber: rey, nobleza y pueblo. Quiere equilibrar estas tres fuerzas. Recupera el ideal de gobierno mixto, repartiendo el poder soberano, se
aunan funciones y fuerzas sociales, se divide el poder legislativo y el régimen se configura como colaboración de los poderes entre sí.
El poder judicial se pronuncia sobre la ley sin interpretarla, es un poder nulo, en la línea de
Locke. Los otros dos poderes sí entran en liza. El poder legislativo sigue el modelo
bicameral británico, con una cámara de nobleza hereditaria y otra cámara elegida por propietarios. El poder ejecutivo reside en el monarca, que elige y separa a los ministros, y éstos cuentan con responsabilidad ante el parlamento. Este poder carece de iniciativa legislativa aunque tiene poder de veto para impedir las leyes, porque no está obligado a cumplir la ley que no comparte. El monarca tiene la facultad de disolver la cámara baja y convocar elecciones para que el ejecutivo pueda actuar. La división de poderes no se hace tan destacada.
Bobbio hace un análisis muy acertado, detrás de esto se intuye algo:
Montesquieu ve abuso de poder en el rey y en el pueblo, de ahí el rechazo al despotismo y a la república democrática. Nunca en la nobleza, por eso establece la cámara alta de los nobles. El
liberalismo doctrinario del siglo
XIX recogerá este predominio del ejecutivo y el poder legislativo
bicameral, como quería
Montesquieu.