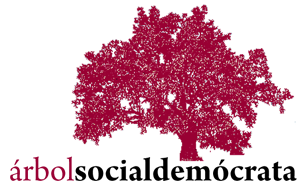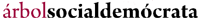"(...) He aprendido todo el lenguaje y lo he deshecho para componer
una única palabra: Patria..."
una única palabra: Patria..."
Yo soy de allí
Mahmud Darwish
Mahmud Darwish
Patria. ¿Qué es la patria? En wikipedia se recoge un comentario a un ministro italiano: "¿Qué entiende por nación, señor ministro? ¿Es una masa de infelices? Sembramos trigo pero no comemos pan blanco. Cultivamos la vid pero no bebemos vino. Criamos ganado pero no comemos carne. No obstante, usted nos aconseja que no abandonemos nuestra patria. ¿Pero es una patria el lugar donde alguien no puede vivir del propio trabajo?"
Con estas mismas palabras podríamos empezar a hablar de "Amreeka" (la pronunciación en árabe de América), película de la cineasta estadounidense de origen palestino, Cherien Dabis. El título señala la intención de la directora por plasmar en una palabra "que resumiera la mezcla de las dos culturas", la árabe-palestina y la estadounidense, que se relacionan, se chocan y se encuentran finalmente en este precioso relato.
La narración comienza en Palestina, en los territorios ocupados por Israel, donde Muna, una palestina divorciada trabaja en un banco y cuida a su familia, un hijo adolescente y una madre anciana. Cada día, Muna, junto con otros tantos miles de palestinos, sufren la humillación del lento tránsito por los controles del ejército israelí bajo la sombra del nuevo muro de la vergüenza. Humillación que se convierte en una tortura psicológica cotidiana, convertidos todos los palestinos, de todas las condiciones -edad, condición social, sexo...- en un único ser: el sospechoso, el enemigo, el terrorista. Así es la verdadera manifestación del muro: no es la seguridad, es la humillación a todo un pueblo y un insulto perpetuo a la humanidad.

La vida de Muna y su hijo dan un vuelco cuando les conceden el permiso de trabajo en Estados Unidos. Con mucho dolor, dejan su patria y a su familia por la tierra de las oportunidades. Mientras, esa misma tierra, the land of the free and the home of the brave, bombardea e invade Irak. Muna y su hijo Fadi son como aquellos inmigrantes de siglos pasados, los venidos de un continente roto por eternas guerras y, como aquellos, quedan asombrados por las luces y las vastas dimensiones del Nuevo mundo, ese cuyo horizonte está coronado por grandes rascacielos que proclaman en sus cabezas el honor de ser esa patria de la libertad, como antaño la Estatua de la Libertad recibía a los recién llegados recitando con una potente voz silenciosa el poema de Emma Lazarus:
 Pero, como los inmigrantes de hace un siglo, ellos tenían su Isla de Ellis, una nueva humillación modernizada donde también son el mismo estereotipo: el extranjero, el árabe, el posible terrorista. A partir de aquí, Muna y Fadi deben enfrentarse a un país que aún tiene presente la tragedia del 11-S y está convencido de su liderazgo internacional contra un terrorismo que, resumidamente, creen que combaten en cada país que el gobierno de Bush ha señalado como enemigo. "Mi hermano está luchando en Irak para que sean libres", señala un adolescente en la película, perfecto resumen de las consecuencias de tanta propaganda producida desde el poder: la ignorancia. Porque, ¿no se decía lo mismo de Vietnam?
Pero, como los inmigrantes de hace un siglo, ellos tenían su Isla de Ellis, una nueva humillación modernizada donde también son el mismo estereotipo: el extranjero, el árabe, el posible terrorista. A partir de aquí, Muna y Fadi deben enfrentarse a un país que aún tiene presente la tragedia del 11-S y está convencido de su liderazgo internacional contra un terrorismo que, resumidamente, creen que combaten en cada país que el gobierno de Bush ha señalado como enemigo. "Mi hermano está luchando en Irak para que sean libres", señala un adolescente en la película, perfecto resumen de las consecuencias de tanta propaganda producida desde el poder: la ignorancia. Porque, ¿no se decía lo mismo de Vietnam?
Dentro de tanta hostilidad y desconfianza, surgen aquellos personajes que no están cortados con el mismo patrón de esa masa recelosa. Con esa visión alegre que nos transmite la película, la conversación entre Muna y el director del nuevo instituto de Fadi, el señor Novatski, es quizás una de las miradas más desenfadadas que resumen las sinrazones de los conflictos: la ignorancia y el temor que caen cuando se descubre que el otro no es como pensábamos, y nos percatamos que no somos tan distintos. En el caso de Novatski, él aprende que no todos los árabes son musulmanes -Muna y su familia son cristianos, "somos una minoría aquí y también allí", se lamenta ella-, y Muna descubre que no todos los judíos son como le han enseñado en Palestina. Y esa es quizás la lección más importante que nos puede dar "Amreeka", que quizás los conflictos serían muchos menos si se dejara a la gente conocerse y hablar tranquilamente, liberados de los prejuicios y estereotipos con los que somos constantemente bombardeados.
Con estas mismas palabras podríamos empezar a hablar de "Amreeka" (la pronunciación en árabe de América), película de la cineasta estadounidense de origen palestino, Cherien Dabis. El título señala la intención de la directora por plasmar en una palabra "que resumiera la mezcla de las dos culturas", la árabe-palestina y la estadounidense, que se relacionan, se chocan y se encuentran finalmente en este precioso relato.
La narración comienza en Palestina, en los territorios ocupados por Israel, donde Muna, una palestina divorciada trabaja en un banco y cuida a su familia, un hijo adolescente y una madre anciana. Cada día, Muna, junto con otros tantos miles de palestinos, sufren la humillación del lento tránsito por los controles del ejército israelí bajo la sombra del nuevo muro de la vergüenza. Humillación que se convierte en una tortura psicológica cotidiana, convertidos todos los palestinos, de todas las condiciones -edad, condición social, sexo...- en un único ser: el sospechoso, el enemigo, el terrorista. Así es la verdadera manifestación del muro: no es la seguridad, es la humillación a todo un pueblo y un insulto perpetuo a la humanidad.

La vida de Muna y su hijo dan un vuelco cuando les conceden el permiso de trabajo en Estados Unidos. Con mucho dolor, dejan su patria y a su familia por la tierra de las oportunidades. Mientras, esa misma tierra, the land of the free and the home of the brave, bombardea e invade Irak. Muna y su hijo Fadi son como aquellos inmigrantes de siglos pasados, los venidos de un continente roto por eternas guerras y, como aquellos, quedan asombrados por las luces y las vastas dimensiones del Nuevo mundo, ese cuyo horizonte está coronado por grandes rascacielos que proclaman en sus cabezas el honor de ser esa patria de la libertad, como antaño la Estatua de la Libertad recibía a los recién llegados recitando con una potente voz silenciosa el poema de Emma Lazarus:
"¡Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria!, grita ella.
Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres
vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad
(...) ¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!"
Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres
vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad
(...) ¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!"
 Pero, como los inmigrantes de hace un siglo, ellos tenían su Isla de Ellis, una nueva humillación modernizada donde también son el mismo estereotipo: el extranjero, el árabe, el posible terrorista. A partir de aquí, Muna y Fadi deben enfrentarse a un país que aún tiene presente la tragedia del 11-S y está convencido de su liderazgo internacional contra un terrorismo que, resumidamente, creen que combaten en cada país que el gobierno de Bush ha señalado como enemigo. "Mi hermano está luchando en Irak para que sean libres", señala un adolescente en la película, perfecto resumen de las consecuencias de tanta propaganda producida desde el poder: la ignorancia. Porque, ¿no se decía lo mismo de Vietnam?
Pero, como los inmigrantes de hace un siglo, ellos tenían su Isla de Ellis, una nueva humillación modernizada donde también son el mismo estereotipo: el extranjero, el árabe, el posible terrorista. A partir de aquí, Muna y Fadi deben enfrentarse a un país que aún tiene presente la tragedia del 11-S y está convencido de su liderazgo internacional contra un terrorismo que, resumidamente, creen que combaten en cada país que el gobierno de Bush ha señalado como enemigo. "Mi hermano está luchando en Irak para que sean libres", señala un adolescente en la película, perfecto resumen de las consecuencias de tanta propaganda producida desde el poder: la ignorancia. Porque, ¿no se decía lo mismo de Vietnam?Dentro de tanta hostilidad y desconfianza, surgen aquellos personajes que no están cortados con el mismo patrón de esa masa recelosa. Con esa visión alegre que nos transmite la película, la conversación entre Muna y el director del nuevo instituto de Fadi, el señor Novatski, es quizás una de las miradas más desenfadadas que resumen las sinrazones de los conflictos: la ignorancia y el temor que caen cuando se descubre que el otro no es como pensábamos, y nos percatamos que no somos tan distintos. En el caso de Novatski, él aprende que no todos los árabes son musulmanes -Muna y su familia son cristianos, "somos una minoría aquí y también allí", se lamenta ella-, y Muna descubre que no todos los judíos son como le han enseñado en Palestina. Y esa es quizás la lección más importante que nos puede dar "Amreeka", que quizás los conflictos serían muchos menos si se dejara a la gente conocerse y hablar tranquilamente, liberados de los prejuicios y estereotipos con los que somos constantemente bombardeados.
"(...) Todos los pájaros que ha perseguido
la palma de mi mano a la entrada del lejano aeropuerto,
todos los campos de trigo,
todas las cárceles
todas las tumbas blancas
todas las fronteras
todos los pañuelos que se agitaron,
todos los ojos,
estaban conmigo, pero ellos
los borraron de mi pasaporte (...)"
Pasaporte
Mahmud Darwish