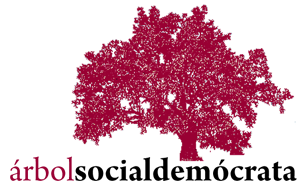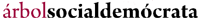domingo, 23 de septiembre de 2012
El Partido y los intelectuales
lunes, 25 de octubre de 2010
Hanns Eisler, músico del pueblo

Hans Eisler nació en Leipzig, Alemania, en 1898. Siendo muy pequeño, su familia se trasladó a Viena, capital del entonces Imperio Austrohúngaro. Tras su paso por la Primera Guerra Mundial como soldado del imperio de los Habsburgo, estudió composición con Arnold Schönberg, fundador de la Segunda Escuela de Viena o Moderna Escuela de Viena, de música clásica vinculada al expresionismo.
Posteriormente se alejó de esta corriente y se vinculó al marxismo como pensamiento político y al realismo socialista como corriente artística, al mudarse a Berlín a mediados de los años 20, cuando la capital de la turbulenta República de Weimar era la capital de la cultura centroeuropea. Se sumó a la corriente de la Nueva Objetividad, que rechazaba el expresionismo, y se vio influido por los nuevos tipos de música popular de la época, esto es, el jazz y el cabaret. Eisler también cultivó su colaboración con el dramaturgo Bertolt Brecht, escribiendo la música de sus obras teatrales. También, durante los últimos años de la República de Weimar, Eisler dio a conocer canciones de protesta para uso del proletariado y de los sectores marginados de Alemania. Su intención, en línea con su independencia en el realismo socialista, era crear música para uso del pueblo.
Tras la llegada al poder del nazismo, Eisler, junto con muchos artistas e intelectuales alemanes, marchó al exilio. En Estados Unidos, enseñó composición en la New School de Nueva York y escribió música de cámara, para cine y para documentales. Con el inicio de la Guerra Fría y de la histeria anticomunista, Eisler fue deportado en 1948, regresando a Alemania, a la RDA. Allí, compuso una de sus grandes obras, el himno oficial de la República Democrática Alemana, Auferstanden aus Ruinen (Levantada de las ruinas). Sin embargo, su independencia de criterio le causó problemas con el régimen comunista. Su ambicioso proyecto de una ópera moderna sobre Fausto, en su línea de música para el pueblo, fue atacado por la censura y no pudo terminarlo. También, se vio obligado a declarar su lealtad al marxismo en varios procesos abiertos por las autoridades de la Alemania oriental. Caído en desgracia, Eisler siguió el resto de su vida enseñando en el conservatorio de Berlín Este, deprimido por la muerte de su amigo Bertolt Brecht.
Murió en 1962. Con ello, su figura de pensamiento libre quedó en el olvido de la historia oficial en la Europa comunista. A la caída de la RDA en 1989, su último jefe de gobierno, el democristiano Lothar de Maizière, pidió que el himno de la Alemania reunificada fuera el Auferstanden aus Ruinen, el himno compuesto por Eisler. Su propuesta no fue atendida. Con ello, la figura de Eisler se perdió también para el resto de sus compatriotas occidentales alemanes y para la nueva Alemania.
Eisler fue, sin ninguna duda, un músico del pueblo y un exponente de la independencia de criterio frente a todo dogma, burgués o marxista. En muchas ocasiones, la historia la componen los vencedores, condenando al olvido a aquellos que se negaron a profesar una obediencia ciega al poder. No es el primero, ni será el último.
martes, 7 de julio de 2009
Cursos de verano de la Fundación Jaime Vera (I)

Hoy se ha celebrado el primer día del Curso de formación ideológica de la escuela de verano de la Fundación Jaime Vera. Disfrutando de un agradable día de sierra bajo los pinos de la Fundación, se han ido celebrando las distintas intervenciones, muy amenas y de sumo interés para la formación de la ideología socialdemócrata y la reafirmación en los valores progresistas, valores virtuosos que nos alejan de la morfina derechista.
José Félix Tezanos, José Andrés Torres Mora y David del Campo
En la primera intervención, de José Félix Tezanos (director de la Fundación Sistema) y José Andrés Torres Mora (diputado y anterior jefe de gabinete de Zapatero) el tema eran los “130 años de pasión por la libertad”. Las disertaciones han deparado buenas frases para definir el socialismo y la verdadera libertad. Para Torres Mora, la libertad que defiende el PSOE no es la clásica definición liberal, sino la libertad republicana de Philip Pettit, la libertad como no dominación, la libertad en la sociedad. Tezanos hizo un gran análisis del socialismo como “combinación de libertad e igualdad”. Ha sabido relacionar la historia de España de las últimas décadas y del siglo pasado, dando unas razones del gran arraigo del socialismo español: por sociología, porque es el partido de los trabajadores y las clases humildes; por ideología, por ser el partido emancipador y portador de libertad, modernizador y democrático; arraigo en el interior del partido por la democracia interna; y liderazgo, combinándolo con la democracia y debate internos para proyectarse a la opinión pública.
José Martinez Cobo, Salvador Clotas y Abdón Mateo
La siguiente intervención versaba sobre el legado del exilio, moderado por Salvador Clotas (dirección de la Fundación Pablo Iglesias), con Abdón Mateo, historiador de la UNED, y José Martínez Cobo, presidente del Congreso de Suresnes de 1974. Martínez Cobo hizo una buena reflexión del papel del PSOE en el exilio, su reconstitución en Francia y los debates sobre ideología, organización y relaciones con el sindicato, Juventudes y los socialistas clandestinos del interior. Su intención era mostrar la influencia del partido del exilio, y del resto de españoles exilados, en las decisiones del mundo occidental respecto a la España de Franco y al momento del posfranquismo. Las relaciones con los monárquicos, con la Internacional Socialista, con el marxismo… todo para concluir con “el socialismo tiene que ser una casa de cristal con las ventanas abiertas”. La cuestión del abandono del marxismo ha sido el punto más interesante, ya que ¿qué se abandona? ¿Sólo el proyecto político marxista o también el análisis económico marxista? “¿Se abandona el Marx economista?”, se preguntó Domènec Ruiz Devesa, asistente como muchos otros a los cursos de verano.
Ignacio Urquizu
Más en el terreno de la estadística y la sociología electoral, Ignacio Urquizu, de la Fundación Juan March y de Alternativas, mostró sus investigaciones sobre el comportamiento electoral de los votantes socialistas, y también de los votantes en general, por medio de comparaciones de distintas encuestas y estudios del CIS. Todo ello es muy relevante para entender la estrategia conservadora para desmovilizar el electorado progresista o atraerlo en torno a cuestiones que no tienen nada que ver con la ideología. La conclusión que se puede extraer es la necesidad de la socialdemocracia, aquí y en el resto de Europa y del mundo, de saber manejar la economía de un modo tan eficaz, o mejor, que la derecha. Para ello maneja el término de “izquierda plural”, la izquierda que busca siempre sus objetivos históricos (libertad e igualdad), adaptándose a los distintos caminos que surgen.
Jesús Caldera
viernes, 3 de julio de 2009
El pensamiento político de la socialdemocracia

La II Internacional estaba relacionada con los partidos socialdemócratas, imitando al SPD, el partido modelo. Desde sus orígenes, la Internacional tuvo la idea de transformación gradual de las estructuras de la sociedad capitalista, separándose del anarquismo y del comunismo.
Tras la Comuna de París, Marx planteó como objetivos la creación de partidos obreros para la lucha parlamentaria y sindical y para hacer la revolución, que profundizase en la conciencia de clase y fueran recogiendo mejoras sociales.
Como los partidos obreros consiguen tener más votos y avances sociales consiguen mejorar la vida de los trabajadores en el sistema. Acentúan su reformismo y su integración en el sistema. La revolución se arrincona al futuro.
Eduard Bernstein intenta adecuar los principios del SPD. Si la política que domina es la gradual, lo que hay que hacer es olvidar la revolución y revisar los presupuestos marxistas. Tras la revolución rusa de 1917 Karl Kautsky, que ha sido el continuador de la ortodoxia frente al revisionismo, se suma a Bernstein y considera que la revolución rusa no es el camino, que sólo se puede hacer por vía democrática.
Estos partidos se dividen entre revolucionarios y reformistas. El SPD reproduce en su seno los grandes debates del movimiento obrero entre las corrientes de Bernstein y de Kautsky.
Esas dos corrientes estaban presentes mucho antes que ellos. En 1875 se fundó el SPD como fusión del partido socialista de Lassalle, reformista y estatalista, y el partido marxista de Wilhelm Liebknecht y August Bebel. En el congreso de Gotha se hizo un ideario común, que Marx atacó en “Crítica del programa de Gotha”, porque defendía un proceso gradual y reformas dentro del Estado. En el congreso de Erfurt de 1891, se dio un nuevo programa, divido en máximo o teórico, elaborado por Kautsky, y otro mínimo o práctico, de Bernstein.
La socialdemocracia es la teoría más pragmática, la transformación desde el interior del capitalismo. Defendía la extensión del sufragio universal masculino y femenino, la libertad de prensa, la de reunión, abogados gratuitos, abolición de la pena de muerte, educación infantil, milicia popular, democracia social, sistema de sanidad, seguros sociales, jornada de 8 horas y prohibición del trabajo infantil, entre otros. El debate es qué corriente debe dominar.
lunes, 1 de junio de 2009
La nueva adquisición a mi bliblioteca
miércoles, 29 de abril de 2009
El pensamiento político de Lenin: Tras la revolución (y IV)

Tras la revolución, el partido recupera todo su valor, se libra del campesinado en su dictadura del proletariado y del campesinado, y los proletarios son sustituidos por el partido. Acaba siendo la dictadura del partido proletario.
El partido bolchevique se acaba por convertir en el único partido legal tras la disolución de la asamblea constituyente, controla el ejecutivo, el legislativo, los Soviets, los sindicatos y establece la policía política. El poder termina de concentrarse en la dictadura de los líderes del partido.
Lenin lo justifica por el problema de la relación entre el partido y los gobernados. Si no hay más interés de clase, los líderes representan al proletariado, independientemente de que el proletariado lo quiera o no, y entonces los líderes representan el interés de los proletarios. Así, el partido dirige el Estado y la industria en lugar de los obreros. A esto Lenin lo llama la democracia proletaria.
Lenin entra en debate con los otros pensadores socialistas. Kautsky, en “La dictadura del proletariado”, califica al modelo soviético como antidemocrático y antisocialista. Para él, el modelo de dictadura proletaria es la Comuna de París. Lenin, en “La revolución proletaria y el renegado Kautsky”, le acusa de ignorante y de no saber distinguir la democracia burguesa de la obrera, porque cada una responde a los intereses de su clase específica. La consecuencia es que la socialdemocracia se aleja de Lenin porque la dictadura soviética presenta más Estado y más opresión que la dictadura de la burguesía.
viernes, 24 de abril de 2009
El pensamiento político de Lenin: El partido bolchevique (III)

Pero para ser coherente con la ortodoxia marxista, en “Qué hacer”, de 1902, y en “Un paso adelante, dos pasos atrás” de 1904, adecua las condiciones subjetivas a Rusia. Prolonga el estudio sobre los comunistas, la vanguardia del movimiento obrero. Para él, cualquier movimiento obrero por sí solo, es burgués, espontáneo, reformista y sindicalista. Necesita la teoría revolucionaria, que viene de fuera, del partido obrero, y sólo de él. Y más concretamente, de la minoría de líderes del partido. Ellos establecen las líneas generales a seguir.
El SPD alemán, para Lenin, es burgués, porque por mucho apoyo que tenga, no es un partido revolucionario. El partido bolchevique de 1912 sí lo es, porque tiene la ideología marxista y la encarnación de la conciencia proletaria y la vanguardia obrera. Si el partido, y en ellos los líderes, son los que saben, el partido debe sustituir a los trabajadores, porque sin él no se puede hacer la revolución.
Por eso el partido bolchevique no es un partido abierto ni flexible, no busca una gran afiliación. Necesita una gran disciplina, es elitista, es inflexible ideológicamente, una estructura centralizada. En su cúspide están los teóricos que señalan el camino.
Tras ello debe haber unos agentes revolucionarios, sin importar su origen social, que se adhieran sin rechistar a la ideología. Es un modo de ejército, con gran efectividad, trabajo dividido y decisiones concentradas, formando un cuerpo.
Esto es el centralismo democrático: todos los cargos están abiertos a los militantes y son electivos, con libertad para deliberar pero, una vez elegidos los cargos y las líneas a seguir, todo es indiscutible, hay una subordinación jerárquica de los cargos. La autoridad viene de arriba, la confianza viene de abajo.
Los mencheviques acusaron a Lenin de adulterar el marxismo porque la revolución no se producía, sino que se provocaba de forma deliberada. El partido, según Lenin, decide cuándo las condiciones están maduras y le da un gran papel en el desarrollo de la revolución.
En 1917, previendo la revolución, Lenin esperaba mientras escribía “El Estado y la Revolución”, notas de lecturas de Marx y Engels con las que se quería oponer a la socialdemocracia alemana. Son notas con un alto grado de utopía e ingenuidad. Destaca distintos casos, rechaza que el socialismo se logre por el parlamento. Mientras exista la propiedad privada existirá el Estado burgués. El socialismo debe venir con la revolución violenta porque la burguesía peleará por conservar el poder. Tras el triunfo revolucionario el proletariado debe sustituir el Estado burgués por el Estado obrero, con la opresión hacia los burgueses y la emancipación de los obreros. A la fuerza, es democracia, asimilando la Comuna a los Soviets.
Su argumento es que está al servicio de la mayoría. Esa democracia consigue, por eliminación de la burocracia, menos papel del Estado, por una administración de los obreros en las empresas y en la administración general. Se elimina el parlamentarismo. Las instituciones representativas serán administrativas, porque el Estado va camino de la extinción. Pero no se sabe cuándo se terminará esa transición al comunismo.
Sin embargo, este programa de extinción del Estado se olvida. La dictadura del proletariado que se establece se aleja de esta premisa, y Lenin acaba por rebatirse a sí mismo.
miércoles, 15 de abril de 2009
El pensamiento político de Lenin (II): La revolución

En una primera etapa la revolución sería burguesa, pero no debe detenerse, debe sucederle la revolución proletaria (tesis de la revolución permanente de Trotsky). Hay que reducir a la burguesía y al campesinado y esperar a las revoluciones paralelas en Europa para evitar la reacción occidental y así reducir a opositores interiores y exteriores.
Lenin es más cauto que Trotsky, cree que el apoyo europeo es esencial, da un gran papel al campesinado como sujeto revolucionario y como dictadura del proletariado y del campesinado. Trotsky cree que el marxismo es una guía de análisis, y Lenin ve dificultades para encajar la revolución rusa en las tesis marxistas, hasta la I Guerra Mundial y sus tesis reflejadas en “El imperialismo, fase superior del capitalismo”.
En esa obra, Lenin ve que se produce la concentración del capital en monopolios con gran peso en las economías nacionales, aparece un nuevo capitalismo financiero, por fusión de bancos e industrias, adquiere más peso la explotación de capitales en vez de mercancías y las grandes potencias se reparten el mundo colonial subdesarrollado.
Se produce un gran debate en los teóricos marxistas (Rosa Luxemburgo, Bujarin, Kautsky, Lenin…). La I Guerra Mundial es una guerra burguesa, imperialista, para tener más territorios coloniales. Es la expresión del colapso del capitalismo y de una gran crisis, de ahí que el imperialismo sea la última fase del capitalismo.
Los problemas de la I Guerra Mundial para Lenin son: Marx dijo que se produciría una gran crisis capitalista y se producirían las revoluciones en los países desarrollados. Pero en ellos la población entera se ha unido a la guerra. El capitalismo ha provocado alteraciones por el imperialismo: los trabajadores han incrementado su nivel de vida por la explotación de los trabajadores coloniales y se aburguesan teórica y prácticamente en el revisionismo socialista reformista, arrinconan la revolución y se luchan en la guerra contra otros trabajadores.
Se incrementa la explotación y las contradicciones de clase, y es más factible la revolución en los países menos desarrollados, que Lenin señala como la teoría del eslabón más débil del capitalismo. En Rusia se dan esas condiciones. Con atraso económico, político y social, una burguesía débil, opresión y subdesarrollo. Ahora ya coincide con Trotsky en la idea de revolución en Rusia.
domingo, 5 de abril de 2009
El pensamiento político de Lenin: Introducción (I)

El marxismo-leninismo ha sido visto como la revisión adulterada del marxismo o la fiel aplicación en una realidad determinada. La ortodoxia estalinista, en “Los principios del leninismo”, escrito por el mismo Stalin, es el marxismo en la época del imperialismo de la revolución soviética. Algunos ven en el bolchevismo la aplicación marxista a la realidad rusa, y los socialdemócratas como la no aplicación, la negación del marxismo.
La obra de Marx y Engels es abierta, plantea lugares vacíos, ambiguos, y da visiones contradictorias. El marxismo-leninismo es para Lenin el marxismo que él ve. Sus seguidores lo consideran un credo, un instrumento para hacer la revolución y la acción. Lenin convierte el marxismo en un dogma que no admite discusión, es una fe, con la fuerza que ello conlleva de adhesión militante.
Lenin siempre justifica todo paso como lo que hubiera hecho Marx, y cuando critica lo hace en base a que no se ajusta a los criterios de Marx. Lenin lo ve como una teoría para la acción, un conjunto de pautas para estudiar cada posibilidad para que la acción tenga éxito.
La práctica se adelanta a la teoría que la argumenta, siempre justificado en Marx. Si el marxismo es dogma, la revolución es un imperativo moral. Para hacerla hay que distanciarse del modelo de la socialdemocracia rusa y occidental. Es el distanciamiento del revisionismo y del reformismo, porque se alejan de la revolución: hay que volver a los orígenes y a la teoría revolucionaria.
En un mundo de lucha de clases no puede haber neutrales, siempre hay posición burguesa y posición proletaria. Lenin no cree en la objetividad científica, es un intelectual militante, uno actúa siempre en función de su clase.
La visión contradictoria es el marxismo como credo. Lenin justifica todo en axiomas, el materialismo dialéctico es incuestionable, no hay neutralidad entre clase obrera y burguesa.
La ideología es para Marx el engaño de la realidad. Para Lenin queda vinculado a la clase obrera y burguesa. Para Antonio Gramsci, Lenin es un intelectual orgánico, todo se ve desde una perspectiva ideológica de clase.
martes, 31 de marzo de 2009
El pensamiento político de Karl Marx y Friedrich Engels (y VI): El Estado socialista y la sociedad comunista

Marx asimila la Comuna como administración, asume la función legislativa, pero no es un cuerpo político, como opresión, sino cuerpo de trabajo. En lugar de ejército y policía surge la milicia popular, el pueblo controla el orden. La burocracia burguesa es sustituida por agentes responsables y elegidos.
Otro grado es la gran descentralización. Marx ve como se puede poner fin a la alienación política y poder emancipar económicamente a los trabajadores. Held identifica el modelo marxista con el modelo de Rousseau, con su papel de legislador fundador, que para Held es el partido obrero.
Para Vallespín el peligro de estos modelos es el dominio de un partido o persona que se arrogue la voluntad general. Marx y Engels nunca dan como ejemplo el modelo que hicieron Lenin y Stalin.
Marx y Engels creen que tras la revolución se abre un proceso de socializar los medios de producción, una transición a la sociedad comunista. La transición es en dos fases: una, en la que seguirán las desigualdades, donde cada cual da según su trabajo, que con el tiempo desaparecen por la socialización y el fin de la división del trabajo y del trabajo manual del intelectual; hasta que se pudiera pasar a la otra fase, donde se de a cada cual según sus necesidades.
No se preocupan de quién debe gobernar y cómo. Viendo las críticas al hegelianismo, a las clases y a la burguesía, ven el futuro donde la esfera personal coincide con la colectiva, exista el nuevo hombre y donde domine la libertad positiva. Cada individuo trabajará para trabajarse a sí mismo como persona, la libre realización de cada uno, la ayuda mutua, el hedonismo muere por el altruismo. Sólo queda la sociedad civil, desaparece el falso ciudadano y la realidad jurídica. Su fin de la historia es así alternativo al liberalismo: sin clases y sin Estado, sin dominación.
sábado, 28 de marzo de 2009
Progresismo: una respuesta global a los nuevos retos

Chile acoge la VI cumbre de líderes progresistas, con los líderes socialdemócratas latinoamericanos (el uruguayo Tabaré Vázquez, la argentina Fernández de Kichner, la chilena Bachelet, el brasileño Lula da Silva), de los primeros ministros europeos (el británico Gordon Brown, el noruego Stoltenberg y el español Rodríguez Zapatero), así como del vicepresidente “progresista” estadounidense, Joseph Biden.
Hay que quedarse con la conclusión de Lula da Silva, que pidió soluciones profundas y estructurales, además de que el progresismo tome la iniciativa: “El mundo entero está pagando el precio del fracaso de una aventura irresponsable de aquellos que transformaron la economía en un gigantesco casino”. Brown defendió el control de la banca y Zapatero las energías renovables (economía verde), la democracia ciudadana y la lucha contra la pobreza (“Estamos aquí la generación de líderes que no vamos a consentir toda la pobreza y la miseria que hay en el mundo”).
Mientras tanto, en Madrid se ha celebrado un acto de políticas de igualdad en la Unión Europea del Partido de los Socialistas Europeos. En él se contó con la presencia de Juan Fernando López Aguilar, candidato del socialismo español al Parlamento Europeo, diputadas socialdemócratas del Partido Socialista francés y del Partido Socialdemócrata Rumano, así como de Isabel Serrano, presidenta de la Federación Española de Planificación Familiar. Es una gran alegría que en cada acto del Partido Socialista la palabra “socialdemocracia” es cada vez más pronunciada, lo que supone una declaración de intenciones de que las cosas tienen que cambiar.
El capitalismo no puede ser salvado ya. ¿El capitalismo de los paraísos fiscales? ¿El capitalismo sin el control de los mercados? ¿El capitalismo de las primas de AIG? ¿El capitalismo que nos ha llevado al paro generalizado en toda Europa? No, ese capitalismo no puede ser salvado, son los ciudadanos quienes tienen que ser salvados de ese sistema.
No deja de ser una mala noticia la existencia de cumbres de “líderes”, porque potencia un personalismo innecesario en la política. ¿Qué queda de la Internacional Socialista? No son los foros reducidos de líderes que pueden cambiar de la noche a la mañana; son los foros multitudinarios donde se pueden discutir los problemas, y los líderes son la manifestación de toda esa estructura enriquecida. No hay que quedarse prisionero de paradigmas que se derribaron, dijo Lula, y dice bien. Los problemas actuales hay que plantearlos con ideas actuales, ideas renovadas y estructuradas.
Marx hizo un desarrollo científico a la hora de ver el desarrollo de la historia. En este caso, hay que ser “marxista” para ver la actualidad de manera científica. Atrás deben quedar las visiones sectarias del dinero por el dinero o del centralismo bolchevique. El mundo ha cambiado, y es a ese mundo al que hay que transformar. Con la socialdemocracia, porque sin socialdemocracia este mundo de progreso, de democracia y de ciudadanos no puede sobrevivir. Más allá queda el mundo de regresión, de autoritarismo y de servidumbre, el mundo sin la socialdemocracia.
martes, 24 de marzo de 2009
El pensamiento político de Karl Marx y Friedrich Engels (V): Dictadura del proletariado y revolución

La lucha de clases es el motor del cambio, que hace pasar el poder de clase en clase, hasta que llega al proletariado. Se diferencia la revolución proletaria de la burguesa en que es la definitiva, la última, la que determinará a la sociedad civil con la defunción del Estado y de las clases.
En lo demás es igual. Debe de contar con unas condiciones objetivas y subjetivas. Las objetivas son las que permiten decir a Marx y Engels mostrar que el modo capitalista es un modo histórico, con principio y fin, con sus características y leyes de origen que al final le llevan a la destrucción.
Lo mismo con la burguesía, que cumple su papel de clase revolucionaria contra el feudalismo, y su papel de clase dirigente en el capitalismo, hasta su propia degeneración, que se revela con las crisis periódicas, que dan unos resultados que se suman en el tiempo: procesos de monopolización, reducción de manos y concentración del capital y la ampliación y pobreza del proletariado. No pueden dejar de producir una sociedad de clases.
Esto favorece las condiciones subjetivas: el desarrollo de la conciencia de clase para terminar con su situación. El guía que debe llevar la revolución y preparar al proletario es el partido obrero. Los comunistas son la vanguardia del proletariado. Son guías en sentido práctico, por ser el grupo más resuelto y adelantado en la lucha; y en sentido teórico, porque sabe más que el resto, es consciente de las condiciones que llevan a la revolución. De eso Lenin construye la teoría del partido bolchevique.
Con estas dos condiciones se hace la revolución y el proletariado se convierte en clase dominante, sustituye la dictadura burguesa por la proletaria y el Estado no se elimina inmediatamente.
Esa dictadura es un gobierno excepcional para una situación transitoria, cuando está en peligro el Estado, en un sentido clásico. El proletariado no se limita a oprimir, sino a sustituir las condiciones del modo de producción capitalista por la socialista, llegando así a suprimir a las clases sociales y al Estado.
La revolución es democrática, porque es a favor de la inmensa mayoría, que es el proletariado, y detrás de la dictadura está la mayoría contra la minoría. Y será más democrática conforme se eliminen las clases, y acabando con el conflicto, y de ahí al Estado.
martes, 17 de marzo de 2009
El pensamiento político de Karl Marx y Friedrich Engels (IV): El Estado burgués (La dictadura de la burguesía)

El Estado burgués ha conseguido grandes avances en el sistema político, en la producción y en los instrumentos de dominación. En el Antiguo Régimen había una correspondencia entre sistema social y sistema político, y eso se asentaba en estamentos y privilegios, en la desigualdad frente a la ley.
En el Estado burgués se cambia, se rompe con esa equivalencia. Sigue siendo desigualdad por el dominio de los opresores, incluso había más explotación. El sistema político plantea que existe la igualdad, pero Marx ve que es más bien la dicción de igualdad. El gran avance es conseguir introducir no la opresión, sino la ocultación, el engaño, el vivir de las apariencias.
El objetivo es el mismo que el Estado feudal, oprimir a los dominados. Los Estados liberales hablan de igualdad, pero sus derechos tienden a favorecer a los opresores, porque priman los individuales y no los colectivos. El enfrentamiento (conflicto-negociación) entre individuos y la negociación burgués-obrero es parcial y basado en el engaño. El Estado es gendarme para oprimir al proletariado, mantener el orden y los poderes son los comités de negocios de la burguesía. Es un Estado injusto porque protege a la propiedad, el inicio de todos los males. Marx declara, en definitiva, que cualquier forma de gobierno es un mecanismo de engaño.
Engels, hablando de Napoleón III en “La familia, la propiedad privada y el Estado”, recoge una cierta autonomía del Estado, y que si bien el Estado es dominación de la clase opresora, siempre había situaciones de crisis donde el Estado funcionaba de forma autónoma, de mediador entre clases que se hallan en igualdad, como el bonapartismo en Francia y el gobierno de Bismarck en Alemania. Es una forma de Estado con margen ante las clases enfrentadas.
Marx dedica “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” a hablar del gobierno de Napoleón III en Francia. Él lo ve distinto. Napoleón no es el árbitro de nada, está al servicio de la clase dominante, cuando en situaciones de crisis busca mecanismos para controlar el poder económico, cediendo el poder político un salvador, de forma temporal, para conservar el poder hasta que la crisis se supere. El poder se asienta en el cuerpo parasitario que es la burocracia. Siempre que haya Estado, habrá dictadura, siempre que haya Estado, habrá despotismo. En el “18 Brumario” se asienta la definición de dictadura fascista posterior, las cesiones puntuales de poder de la clase dominante para controlar a la clase oprimida.
Para Bobbio, Marx y Engels terminaban con el iusnaturalismo y el estado de naturaleza. Para Marx y Engels el Estado es dictadura siempre. Por eso hablan de dictadura del proletariado, y cuando hablan de dictadura se refieren al Estado burgués. Ese Estado se presenta como basado en la igualdad, rompiendo con la dominación anterior. Marx lo quiere desvelar, da lo mismo cualquier forma de gobierno, sea burguesa, democrática u obrera, siempre es dominación.
lunes, 16 de marzo de 2009
La gran fractura y el Estado social (V)

“Fui socialista por meditación, por estudio, por cultura”
Julián Besteiro, a un periodista en 1917, cuando estaba preso por la huelga general revolucionaria
El camino hacia la libertad y la democracia, superando el liberalismo burgués, estaba protagonizado por el socialismo, aglutinando a las clases trabajadoras y medias en un proyecto emancipador y democrático.
Sin embargo, ese camino se torció. Se evaporó, el camino a la libertad no se ha dado, sino que desde entonces sólo ha sido aparente.
¿Qué fecha se puede dar? I Guerra Mundial de 1914, Revolución rusa de Octubre de 1917, o las escisiones comunistas entre 1919 y 1921. Cualquier fecha puede ser buen fundamento:
La división, sin embargo, no impidió las posteriores victorias, efímeras o duraderas, de la socialdemocracia europea en los años 20 y 30: la coalición de Weimar, de liberales, centristas católicos y socialdemócratas dirigió los primeros años de la frágil república alemana; Ramsay MacDonald dirigió los gobiernos laboristas británicos de 1924 y 1929 a 1935; los socialistas noruegos llegaron en 1928 y 1935; los socialdemócratas suecos llegaron por primera vez en 1920; los franceses en 1924 con el Cártel de Izquierdas… la lista es larga para los países europeos.
La llegada al poder significó la implantación del socialismo democrático, frente a cualquier veleidad más radical. Ya comprobaron que los cambios radicales no tenían apoyo mayoritario. Se empezaron a sentar las bases del futuro Estado del bienestar y de la economía social de mercado, mientras el socialdemócrata Carl Schmid teorizaba el Estado social de derecho. La coyuntura económica y política internacional, con los efectos de la Crisis del 29 y el ascenso de los totalitarismos, hizo muy difícil el éxito de sus políticas. Sólo Suecia empezó a caminar hacia el Estado del bienestar, con 70 años casi ininterrumpidos de gobiernos socialdemócratas, y los demás tuvieron que esperar a 1945 para iniciar una etapa que cambiaría totalmente el capitalismo. Por fin el capitalismo liberal fue sustituido por la economía social de mercado, aunque el precio fue la consolidación de la socialdemocracia como alternativa pacífica al conservadurismo liberal, la otra pata básica del sistema y, como tal, en miembros de las elites dirigentes.
Y ahí llegó el distanciamiento.
jueves, 12 de marzo de 2009
El pensamiento político de Karl Marx y Friedrich Engels (III): El materialismo histórico (El Estado como superestructura)

El materialismo histórico busca la causa que más ha influido en los hechos sociales: el desarrollo económico, los modos de producción e intercambio y las relaciones agregadas, que son las luchas de clases.
Marx y Engels parten del hombre frente a la naturaleza. Los hombres luchan contra ella para que satisfaga sus necesidades. Es una lucha individual al principio, pero progresivamente es una lucha social, estableciendo relaciones con otros hombres. Al contrario que lo que sostiene Rousseau, el hombre es sociable, no es nada sin otros hombres. El instrumento que relaciona a los hombres es el trabajo productivo, que permite que los hombres se socialicen y la sociedad se humanice. Cada individuo trabaja en lo que permite su perfeccionamiento.
Ese trabajo acaba no produciendo, se convierte en un elemento distorsionador por la alienación, porque ciertas ideas, objetivándose, acaban sometiendo al individuo y se hace ajeno a lo que produce. Esto se da cuando se divide el trabajo y el hombre es un grano del proceso productivo, se hace ajeno del producto y de sus resultados, con la apropiación de los excedentes productivos por parte de otros individuos ajenos.
Se produce la desigualdad y un enfrentamiento irreversible entre los hombres, con sumisión de unos frente a otros, que controlan los excedentes y hacen que el resto no desarrollen su personalidad y no pueden decidir su destino más que como esclavos. Dejan de ser dueños de sí.
En los procesos de producción la alienación se basa en que uno controla la producción y el otro no. Es correlativo el desarrollo de las fuerzas productivas al desarrollo económico, y les corresponde un determinado medio de producción. A cada modo de producción le corresponde un desarrollo propio y unas relaciones de producción propias: comunitario, esclavista, feudal, capitalista y socialista.
Marx y Engels consideran que los modos de producción son históricos, que se suceden en el tiempo y cada uno sucede al anterior.
No hay nada perpetuo. El cambio es revolucionario cuando hay un desajuste en las relaciones de producción con el desarrollo económico y las fuerzas productivas. El enfrentamiento da a un nuevo desarrollo económico frente a los anacrónicos. Se establece un nuevo modelo económico y social que afecta a otros ámbitos como el político o el cultural.
La historia es la sucesión de los distintos modos de producción. Éste es el elemento para entender el Estado como superestructura.
El comunismo es el fin último, porque es la teoría que establece Marx, si no, no tendría sentido. Es volver al estado de la naturaleza, destruyendo no se sabe cómo al Estado, eliminando las clases y la división del trabajo. Es una teoría utópica y sin más contradicción con el anarquismo que los medios.
La historia de toda sociedad es la lucha de clases, que se enfrenta a lo largo de la historia de forma abierta o sosegada, hasta que uno triunfa y establece un nuevo modelo.
Marx y Engels refieren a las clases en el “Manifiesto comunista”, pero no qué es la clase para ellos. Son el conjunto de individuos que ocupan posición similar en la producción, control y consumo de los bienes. Unos son opresores y propietarios y otros oprimidos y dueños de su fuerza de trabajo, que produce la riqueza social.
Unos se necesitan a los otros para existir. La relación se basa en la explotación de los oprimidos por los opresores, expropiando los excedentes productivos.
En el modo esclavista los propietarios se adueñan de todo, menos algo para que puedan subsistir. En el modo capitalista los trabajadores creen que el salario es la expresión del trabajo productivo, y es un engaño, porque falta una parte, la plusvalía. Marx muestra como la clase opresora se queda con la mayor parte de lo producido por rentas, intereses y beneficios.
El paso siguiente es cuando se produce el antagonismo de clases o enfrentamiento. Debe haber dos elementos para que éste se produzca: el primero, que los opresores no se enfrenten por separado a los oprimidos por separado, todos se unen en una lucha de todos contra todos en agregación; el segundo, que entre todos los opresores y oprimidos surja una identidad o conciencia de que sean conscientes de sus intereses de grupo, que son insalvables y están enfrentados a los otros, sin posibilidad de acuerdo.
Es necesario saber la forma de lucha que se debe utilizar. Hay que tener conciencia de clase, clase para sí y clase frente al resto, y haciendo frente no como sindicalismo sino como revolución porque los intereses de clase son insalvables. Las clases son un elemento fundamental, los sujetos de la historia.
Marx decía que era relativamente difícil que en lugares donde las clases tenían obstáculos, como fábricas, no podían imperar o penetrar las tesis de las clases dominantes, y sí se podía crear conciencia de clase obrera
El control de la producción es igual al dominio político y a tener como su ideología las ideas dominantes de su clase burguesa. Esas ideas presentan un mundo armónico, aconflictivo. Plantean legitimar lo existente y detener la historia. Si los oprimidos asumen las ideas de los opresores se forma una falsa conciencia de clase y aburguesamiento ideológico.
Los burgueses quieren integrar a los oprimidos por el engaño y convencerles que su mundo es mejor. El instrumento que expresa las ideas dominantes para construir ese mundo es el Estado, que lo utiliza con sentimiento de agregación y opresión. El Estado es representante de la sociedad en su conjunto para los burgueses cuando sólo representa a los intereses dominantes para mantener el orden social.
El fin del Estado es garantizar la propiedad de la clase dominante. La definición de dominio sobre la superestructura es que toda la realidad jurídico-política depende de la económica. Muerto Marx, Engels limó esa visión y dijo que no implicaba que el elemento económico definía la superestructura. Afirmaba posibilidades a expensas de otras, pero siempre la consideraba como base, la estructura que sustenta la superestructura política. Retoman a Rousseau y lo corrigen. Los iusnaturalistas siguen a Locke en su estado de la naturaleza, que es bueno pero hay que dar el paso necesario al Estado.
Marx y Engels ven en el Estado la guerra de todos contra todos, el homo homini lupus de Hobbes, la máxima expresión de violencia, un conjunto de instituciones políticas que concentran la máxima expresión disponible e imponible de violencia, organización y represión.
Como Rousseau, quieren volver al estado de naturaleza. El fin de la historia es una sociedad sin Estado, donde desaparecen las clases enfrentadas y por tanto desaparece el Estado. Marx ve en el Estado la opresión, y si el Estado es burgués es una dictadura burguesa y si es obrero es una dictadura del proletariado, porque es la opresión de una clase sobre la otra, pero siempre es explotación y dictadura. Aunque ambas son dictaduras, la del proletariado es transitoria hacia una sociedad sin Estado.
sábado, 28 de febrero de 2009
El pensamiento político de Karl Marx y Friedrich Engels (II): Crítica al pensamiento hegeliano (“El gran engaño”)

Marx asume la dialéctica hegeliana, pero no la aplicación, sólo el modo de pensamiento. Es el materialismo dialéctico.
Esa crítica parte de un rechazo de darle valor al Estado de Hegel diferente a los individuos. Hegel invierte la relación entre predicado y sujeto, según Marx. En vez de individuos sujetos reales del Estado son simples de un sujeto universal, que es el Estado. En vez de ser el componente imprescindible, no son más que postulados de la idea que Hegel tiene del Estado. Son momentos y etapas necesarias para el desarrollo del Estado. Hegel mantiene una construcción del Estado a priori, de arriba abajo, al Estado se subordinan siempre los individuos.
El segundo distanciamiento de Marx respecto a Hegel es el objetivo del Estado. Con él se resuelven los antagonismos existentes para Hegel. Marx dice que es la perpetuación de los antagonismos y contradicciones de la sociedad, es la expresión de los intereses dominantes. La realidad es la sociedad civil y el Estado es el gran engaño, la expresión de egoísmo y el enfrentamiento de los individuos.
Marx se plantea desvelar ese engaño. Es una abstracción para ocultar los problemas y a través de la ideología se crea esa abstracción. Por eso la abstracción de los problemas se resuelve no con el Estado, sino con la extinción del Estado, y buscando la eliminación de esos problemas de la sociedad con soluciones materiales.
Marx se opone al fin de la historia. El presente es la meta, según Hegel, y no admite cambios porque se ha llegado a su fin. Es una crítica a la Ilustración y al liberalismo, porque hace de la realidad algo racional. Los economistas clásicos consideran el capitalismo algo definitivo, el fin de la historia. Por eso son leyes naturales y no históricas. Marx dice que todo tiene un origen y un fin, y Hegel busca el legitimar el presente prohibiendo el cambio.
jueves, 26 de febrero de 2009
El pensamiento político de Karl Marx y Friedrich Engels (I): Aproximación al marxismo

El marxismo es conocer y transformar el mundo, y consiguió una adhesión propia de una fe, algo similar a las religiones. El marxismo tiene una influencia, junto al nacionalismo, más importante en los movimientos sociales del mundo contemporáneo.
Los clásicos del marxismo, como Lenin y Kautsky, consideran que esta doctrina bebe de tres líneas: el idealismo alemán, destacando a Hegel y los hegelianos de izquierda; la escuela de economía clásica inglesa, con Adam Smith y David Ricardo; y en tercer lugar el socialismo francés de Saint-Simon y Fourier.
Con esto, Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) extrajeron la quintaesencia del socialismo. Pero junto a esos, hay más: el tiempo del Romanticismo y su crítica social del ámbito político, económico o literario, como Charles Dickens; otra del movimiento obrero coetáneo de las ligas secretas parisinas; la idea de revolución y de dictadura del proletariado de Louis Auguste Blanqui; el movimiento de tejedores alemanes y el movimiento cartista británico.
Marx y Engels, como el resto de autores, cometen contradicciones, porque el objetivo de su obra no es único, es temática, dispersa, y de objetivos dispares. Unas obras dan una visión de un mundo alternativo, otras son debates o enfrentamientos con otro pensador por una controversia (“La miseria de la filosofía”), o dan aportaciones al movimiento obrero (“El manifiesto comunista” para la Liga de los Comunistas).


Gouldner distingue entre un Marx joven y un Marx adulto. El primero es liberal democrático, filósofo, dialéctico abierto. El maduro es positivista, económico, con dialéctica formada, socialista. La ortodoxia marxista rechazará al primer Marx por el Marx de “El Capital”. McLellan dice que esto es falaz, que conviven los dos Marx. La línea de progresión lineal no ocurre en ningún pensador y tampoco en Marx, sostiene.
Otro problema es separar el pensamiento de Marx con el pensamiento de Engels. Tras la muerte de Marx, Engels se acerca a posiciones socialdemócratas.