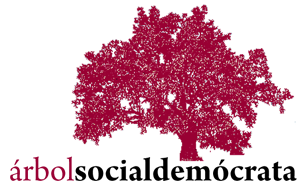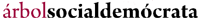miércoles, 5 de diciembre de 2012
La contrarreforma educativa de Wert
martes, 27 de noviembre de 2012
Elecciones catalanas: la realidad contra el mesianismo
(2) CiU, ERC, SI, CUP, Reagrupament
(3) ERC, SI, CUP, Reagrupament
(4) PSC, PPC, C’s, UPyD
(5) Es difícil encuadrar a ICV en el eje nacionalista/no nacionalista por su indefinición
(6) PSC, ERC, ICV-EUiA, CUP
(7) C’s, UPyD, SI
(8) CiU, PPC, Reagrupament, PxC
Como breve repaso a la prensa nacional e internacional, de fuera de España se destaca la victoria de los nacionalistas; Der Spiegel destaca que "Abspaltung Kataloniens von Spanien wird unwahrscheinlicher" ("la separación de Cataluña de España es poco probable"). En España, las reacciones han sido más o menos las mismas: fracaso de CiU aunque no (de momento) de la aventura soberanista, pese a que muchos la ven como difícil, caso del Deia. El Punt Avui, periódico catalán claramente independentista, hace algo de malabarismos pues destaca que: son mayoría los partidos nacionalistas, la bajada de CiU se debe a su excesiva personalización de la campaña en Artur Mas y se han movilizado electores no nacionalistas por la polarización. Destaca que "tanto el soberanismo como el españolismo se han neutralizado", creciendo prácticamente en la misma proporción con mayor participación, para reconocer al final que "la voluntad del pueblo es compleja" y, aunque no lo quiera decir, en esa voluntad participan los que no quieren la independencia, que son muchos. El País habla de "órdago fracasado" y, por último, resulta muy interesante el artículo de Enric Juliana en La Vanguardia, una declaración de la opinión del órgano de la burguesía catalana: "Ha ganado España". Resume así en tres palabras (con la palabra maldita para el independentismo catalán) lo que puede resultar de la convocatoria electoral: "El catalanismo es hoy una mayoría sentimental con graves dificultades de operatividad política", "Cuando dentro de unas semanas se negocie la formación del nuevo gobierno, los entusiasmos para formar parte de un ejecutivo obligado a seguir la senda de los duros sacrificios serán perfectamente descriptibles", "la sociedad catalana ha desistido de concentrar en una misma narrativa los deseos de un orden distinto". Bastante revelador.
"Ha ganado España", editorial de Enric Juliana en La Vanguardia, 26/11/2012.
"La separación de Cataluña de España es poco probable", Der Spiegel, 26/11/2012.
"La voluntat del poble és complexa", El Punt Avui, 26/11/2012.
"L'espanyolisme i el soberanisme es neutralitzen", El Punt Avui, 27/11/2012.
"Órdago fracasado", editorial de El País, 26/11/2012.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
¿Cuál es el problema del PSOE?
Hace unos días recibí, como tantos otros militantes del Partido Socialista, un correo en nombre de Rubalcaba. En él, se decía que "son momentos difíciles para el PSOE", un PSOE que es la "alternativa" a las políticas del PP, un PSOE al que la ciudadanía pide unidad, fortaleza y propuestas. También, Rubalcaba se muestra abierto a las iniciativas y comentarios de los militantes y a sus entornos. Pues bien, en calidad de militante de base, esta es la reflexión que quiero transmitirle al secretario general del PSOE:
"Cuando un partido se da cuenta de que un afiliado se ha convertido de un adepto incondicional en un adepto con reservas, tolera esto tan poco que, mediante toda clase de provocaciones y agracios, trata de llevarlo a la defección irrevocable y de convertirlo en adversario (...)".
jueves, 2 de febrero de 2012
La contrarreforma educativa de los conservadores
- Sustitución de Educación para la ciudadanía por una asignatura de Educación Cívica y Constitucional.
- Reducción de la ESO a tres años y ampliación del Bachillerato y la FP de grado medio a tres años.
- Reforma en el acceso a la carrera docente y creación del Estatuto del docente.
- Fomento del bilingüísmo castellano-inglés.
Las dos primeras son las más polémicas, básicamente el núcleo de los cambios en la educación, por lo que la medida, más que reforma, es contrarreforma. Es comprensible el alto grado de indignación que tienen docentes, estudiantes de profesorado y expertos en la materia. Aunque no se va a realizar una nueva ley educativa que sustituya a la actual LOE de 2006, esta reforma en sí desvirtúa completamente el espíritu de la ley. La reforma, en definitiva, supone una nueva ley de partido que en nada va a mejorar la situación de la educación pública; no es, tampoco, la intención del gobierno conservador que, en sintonía con lo que vienen predicando desde la era Aznar, apuesta por la educación concertada. La comunidad de Madrid es un triste ejemplo de la degradación de la escuela pública a favor de un sistema completamente descontextualizado del momento de su creación.
La sustitución de Educación para la Ciudadanía, que no eliminación, supone un reconocimiento implícito de que era necesaria una asignatura que fomentase los valores democráticos y occidentales de nuestra sociedad, aunque esta cuestión ya venía siendo suplida, en buena parte, por la asignatura de Ciencias Sociales e Historia, así como de Filosofía. La queja sustancial de la derecha era el "adoctrinamiento" de la asignatura. Según el decreto de enseñanzas mínimas de la ESO, EpC tiene
"la preocupación por promover una ciudadanía democrática (...), el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa, en sintonía con la Recomendación (2002) 12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa".
¿Dónde está el problema? La EpC tiene como objetivos, siguiendo con el decreto,
"favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. Esta nueva materia se propone que la juventud aprenda a convivir en una sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en etapas históricas anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las diferencias, procuran la cohesión social (...) se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana, los relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas".
Lo único claro es que no se tiene nada claro. ¿Qué significa para el gobierno "adoctrinamiento"? La asignatura es necesariamente "dogmática", entendida como transmisora de los valores que tiene nuestra sociedad, y en tales valores se educan a los estudiantes como ciudadanos de una sociedad. Todos los regímenes han tenido una asignatura así, los no democráticos y los democráticos, con la diferencia de que en los regímenes democráticos estos valores son necesariamente los propios de una ciudadanía crítica, participativa, democrática, tal y como se enseña en el resto de Europa. Las palabras son muy importantes: "Educación PARA la ciudadanía" tiene más valor, a mi entender, que "Educación cívica y constitucional", en el sentido que el título expresa una voluntad no solo de transmisión de valores, sino de comprenderlos, cuestionarlos y debatirlos; no es "esto es lo que hay", sino "por qué lo hay".
¿Cuál es realmente el problema? No de la asignatura en sí, sino de otros poderes fácticos, en estrecha conexión con la derecha política y social de nuestro país: la Iglesia católica y adláteres. Es el viejo problema de nuestro país, la misma piedra contra la que chocamos una y otra vez: una educación que no esté separada e independiente de la sombra de la Iglesia no podrá formar verdaderos ciudadanos. No se trata de fabricar ateos o anticristianos, eso es muy difícil (y lo rechazo frontalmente), porque nuestra sociedad tiene unos valores que deben mucho a la cultura clásica y la cristiana. Como digo, y repito, se trata de libertad, libertad de verdad, libertad de criterio y lealtad constitucional, una esfera totalmente separada de la fe.
La reducción de la secundaria obligatoria plantea un nuevo problema, que creo que la derecha no ha meditado seriamente al elaborar su propuesta electoral en educación. Es incongruente acortar en un año la educación obligatoria, y a la vez obligar a un año de Bachillerato o FP, que es lo que muchos estudiantes se enfrentarían si no repiten curso. ¿Y si no quieren cursarlos? ¿Por qué cursarlos, si no se les va a dar un título? Será un año perdido. La idea de ampliar el Bachillerato y la FP no me parece mal, pero creo que se comete un error ampliándolo por el principio, y no por el final: habría que plantearse seriamente cuándo un estudiante adolescente está preparado para decidir qué itinerario desea tomar. La LOE acertaba al plantear 4º de ESO como un curso preparatorio para esos itinerarios. Una buena idea hubiera sido mantener los cuatro cursos de ESO y ampliar el Bachillerato y la FP tres años, hasta los 19 años del estudiante. Añadir un año más de estudio permitiría ayudar al alumno a adquirir la madurez suficiente como para decidir qué camino desea tomar: hay muchos alumnnos de primer curso de universidad, entre 18-19 años, que abandonan la carrera y se cambian a otra.
Si, como cacarea la derecha mediática, lo que se quiere es buscar "el esfuerzo y la calidad" en la educación, la solución no es poner patas arriba el sistema educativo de nuevo, o privilegiar, una vez más, a la enseñanza concertada. Tampoco lo es hablar de la "competencia" entre diversas escuelas, porque la realidad no sería la competencia: lo que los conservadores esconden tras esas palabras es la creación de centros para "buenos" y "malos" alumnos, segregados por nota y por condición social, algo que va radicalmente en contra del espíritu de cualquier ley educativa que se precie.
Calidad es tener una clase docente bien preparada y apoyada por la administración, calidad es tener un sistema educativo consensuado para ser longevo en el tiempo, lo suficiente como para no someter al profesorado a infinitos cambios que afectan a la educación de los jóvenes. Estas cuestiones, como se ve, son incapaces de ser planteadas seriamente por la derecha. Compete a la izquierda seguir apostando por un modelo educativo que busque la calidad, y también el esfuerzo, sí, pero porque hay detrás de los estudiantes un sistema educativo público que les motiva, forma y educa.
Habrá que esperar a que el ministro de Educación concrete las contrarreformas, y si se buscará el consenso político o el encuentro con la comunidad educativa, cosa que dudo, porque lo propuesto va radicalmente en contra del camino iniciado anteriormente. Tampoco se plantean serias respuestas a los problemas de los docentes, que es la carga de trabajo y la falta de plazas para atender las aulas masificadas. El "rigor" presupuestario, además de estrangular totalmente la economía, volverá a crear más "generaciones perdidas", que quizás tengan trabajo en el futuro, sí, pero de peor calidad, y además con peor formación, tanto técnica como intelectualmente, el fin de la ciudadanía y de todo lo que ese concepto supone.
La izquierda tiene que tener muy claro lo que supone el desafío de la derecha y responder claramente con una propuesta bien formada.
domingo, 19 de abril de 2009
Por qué la república

El pasado 18 de abril Madrid vivió una edición más de las manifestaciones por la república. En la manifestación “unitaria” había, desde partidos históricos como el PCE, Izquierda Republicana, colectivos republicanos y jóvenes, muchos de ellos “castellanistas” y de las organizaciones más radicales, como el Colectivo de Jóvenes Comunistas, del leninista PCPE. En lo “unitario”, más bien parece todo muy “minoritario”. Así fue la manifestación de este año, minoritaria, una sombra de lo que fue el año pasado o el anterior.
Yo no acudí a este año, ya que las Juventudes Socialistas de Latina y las de Carabanchel organizaron un acto conjunto el mismo día 14 de abril (con la lectura del manifiesto que subí al blog ese día), al que asistí. Sí presencié la manifestación de cerca, tras visitar el Museo Arqueológico Nacional para proseguir en mis trabajos de clase, y el Museo del Prado para ver la exposición de Francis Bacon. Pude observar la mala educación de una señora, que no dudó en enviar a un sitio, no muy recomendable para nadie, a los manifestantes.
¿Dónde está la unidad? ¿En la minoría más absoluta? ¿Qué nuevo régimen democrático vendrá de una minoría que en muchos casos no puede calificarse de democrática, sino más bien de estalinista? Esa república reivindicada, con su “autodeterminación” de las naciones y su confederalismo, es una república que nunca debería llegar. Esa no es la república que quiere ni muchos de los republicanos, ni muchos de los que se confiesan indiferentes entre la monarquía y la república.
Unitarios de verdad. La unidad sólo puede venir entre el PSOE e IU, las dos fuerzas de izquierda con fuerza de verdad, pero sin que falten el resto de fuerzas políticas, republicanas en buen grado o accidentalistas en el modelo de régimen. Dirán los que se creen “la única izquierda” que el Partido Socialista es un partido del régimen. Poca historia saben y poca realidad conocen. La república debe venir con un amplio apoyo, que aún no existe, y en un momento histórico propicio, que aún no ha venido. Cuando eso ocurra, sin duda muchas fuerzas políticas se pondrán del lado de la ciudadanía por la república. Las Juventudes Socialistas se proclaman republicanas, pero ¿ese republicanismo es sincero? ¿Se seguirá manteniendo esa reivindicación en el propio Partido? ¿Es una forma de ser “más papistas que el Papa”, como son muchas organizaciones juveniles de los partidos políticos?
Cultura cívica. La educación en unos valores cívicos republicanos debería desembocar, primero, en una ciudadanía celosa de sus derechos conquistados, segundo, en una búsqueda de la racionalidad en el sistema político, cosa que sólo puede encontrarse en una república democrática.
Lealtad con la historia. Muchas reivindicaciones por la república parecen querer no la III república, sino la II república. Eso es un error histórico, porque trasladar la II república a la actualidad es un anacronismo y la vuelta a los errores por la que los españoles llegaron a las manos, y al derramamiento de sangre, en más de una ocasión. Entonces, sólo con el reconocimiento de los errores cometidos por unos y otros podremos llevar a cabo un régimen más racional y democrático. No se puede recuperar lo perdido por unos, ni mantener lo imposible por otros, los tiempos han cambiado para todos.
Racionalidad. El reinado de Juan Carlos I, auspiciado por la dictadura franquista, ha conseguido crear un régimen tan legítimo y democrático como el de Portugal, que con un golpe de Estado derrocó a la vieja dictadura salazarista y mediante la ruptura creó la democracia portuguesa. Unos por reforma y otros por ruptura, pero han sido caminos convergentes: en la democracia. Hay que reconocer al rey su trabajo realizado, conjuntamente con los grandes personajes y partidos de la Transición, para que 1976-1982 no fuera un 1936-1939. Si es verdad que sólo se han creado “juancarlistas” en vez de monárquicos, lo racional sería la apertura de un proceso constituyente tras el actual reinado. Aunque la Constitución contemple la sucesión en la monarquía, no hay un verdadero contenido democrático ni legitimidad en el paso de un rey a otro. La sucesión real pertenece a otro tiempo histórico, al de los súbditos, no al de los ciudadanos.
Reforma. El actual sistema camina a su desvirtuación y parálisis. La Constitución no contempla un presidencialismo; por tanto, la concreción de qué sistema quieren los españoles, si presidencial o más parlamentario, es un debate necesario. Y junto a ello, cuál será la forma de elección de las tres grandes instituciones del Estado: Jefatura, Gobierno y Parlamento.
A ello hay que añadirle problemas de índole más directa: el problema del empleo, urbanismo, la sanidad y la educación, cuatro grandes preocupaciones de la ciudadanía. Competencias, contenidos, resultados… no terminamos de salir del debate de qué educación queremos, no nos cansamos de ver cada año corrupciones por el urbanismo, no nos rebelamos por la degradación de la sanidad pública en algunas regiones españolas…
Solidaridad. ¿Por qué las grandes diferencias regionales? España ha creado un federalismo de facto que no se refleja adecuadamente en su ordenamiento constitucional, algo que también hay que plantearse. Pero el federalismo no es la diferencia, es la descentralización de las decisiones, una condición obligada para la participación ciudadana en la toma de decisiones y para dar mejor respuesta a los problemas que cotidianamente surgen. Los ciudadanos tienen derecho a las mismas condiciones sanitarias, educativas, urbanísticas y de empleo en todo el país, otra cosa bien distinta es la forma de administrarlas según las condiciones de cada lugar. Todo nacionalismo o localismo, como forma de apartarse del resto y situarse por encima de los demás, es completamente egoísta e irracional, crítica que vale tanto para el nacionalismo político como para el liberalismo que permite las tan elevadas desigualdades sociales.
La cuestión por la república es algo más que la discusión sobre la forma de elección del Jefe del Estado. Es un problema de racionalidad, democracia participativa y reformulación de las instituciones para responder a la España del siglo XXI. Cuando todos esos problemas se planteen, porque no se puede esperar mucho, habrá que plantearse la cuestión de la república: la república es necesaria para resolver los problemas de los ciudadanos.
sábado, 18 de abril de 2009
sábado, 7 de marzo de 2009
La banlieue española
No han pasado muchos años desde aquellos disturbios de las banlieues (suburbios) francesas, donde los jóvenes se enfrentaron a la policía; mostraron todo su enfado ante el elevado paro que sufren y la discriminación a la que son sometidos, aunque sean ciudadanos franceses con todos los derechos, nacidos allí, pero de padres o abuelos inmigrantes. Y sin embargo, no se consideran franceses: la patria republicana de la fraternidad les niega el amor y el respeto. Ni tampoco del país de sus padres, son unos sin patria y estaban, y siguen, enfadados.
No he podido evitar aquellos acontecimientos cuando leí El País el pasado 3 de marzo. “Yo no me siento español”, rezaba el artículo. No, no eran entrevistas ni estudios a ningún simpatizante del nacionalismo periférico. Por mucho que manifiesten este sentimiento, no harán lo mismo que en los suburbios franceses. Son los hijos de los inmigrantes, nacidos aquí o llegados desde muy pequeños.
Un 65% de ellos, entre los jóvenes de 12 y 17 años, no se considera español. El 40% no tiene interés en quedarse y prefiere ir a otro país desarrollado, como Estados Unidos. Aunque la discriminación es mínima, a su juicio muchos creen que los españoles se sienten superiores.
Los datos de la encuesta publicada no son, en general, muy malos. Pero sí es un aviso de que no hay que descuidar estas cuestiones. Francia las olvidó y ahí se ve lo que pasó en 2006. No hace mucho hubo tensiones en Alcorcón. Está en manos de los Gobiernos de los diversos ámbitos evitar estas tendencias a separarse, recluidos en su mundo, con los suyos, donde se puedan identificar.
Pero también está en manos de los propios inmigrantes y del resto de españoles, y mucho más de los padres de las familias. Si algunos se manifiestan tantas veces para quejarse de abortos, homosexuales y educaciones para la ciudadanía, esperemos que al menos, ejerciendo ese derecho a educar a sus hijos, les eduquen valores para integrar a los que vienen o han venido.
La escuela, está claro, no puede hacer mucho si los padres no hacen nada. Muchos, realmente, no hacen nada (por desidia o por imposibilidad de horario, de ahí que hay que reflexionar mucho acerca de los horarios de trabajo).
En definitiva, que no tengamos una banlieue a la española.
jueves, 26 de febrero de 2009
No mintáis contra la UAM

Recoge Liberticidio Digital que “los radicales de izquierda que tienen tomada la UAM amenazan a los estudiantes”. Interesante…
Vamos a ver, se ve que es necesario una visión real de lo que pasa en la UAM. No sé si Liberticidio Digital cree que la UAM se ciñe a una facultad. La única facultad de la UAM donde están instalados los anti-Bolonia es en la Facultad de Derecho, donde han instalado sus tiendas de campaña y su propaganda, para dar su versión de lo que supone Bolonia. En ninguna otra facultad ocurre lo mismo.
No veo bien que, por excusa de quejarse contra el Plan Bolonia, unos estudiantes se queden días y días en esas condiciones. Pero tampoco que se mienta, y que se intente manchar el buen nombre de una de las universidades de más calidad de España, como es la Universidad Autónoma de Madrid.
miércoles, 25 de febrero de 2009
Contra Bolonia… por un verano de estudio
Veo en los pasillos de mi facultad la siguiente imagen.
Es, obviamente, contra Bolonia, un cartel del Sindicato de Estudiantes, pidiendo movilización por esa “revelación”: el Plan Bolonia prevé eliminar los exámenes de septiembre.
¡Qué horror!
Claro que, a lo mejor el Sindicato de Estudiantes no ha caído en que dichos exámenes de recuperación, pasan a junio. Es decir, dando la posibilidad de volver a examinarse de algo más fresco y dejando un necesario verano para trabajar o descansar sin estudiar.
¿Lo ha tenido en cuenta el Sindicato de Estudiantes?
A menos que quiera exigir que los alumnos universitarios con asignaturas suspensas se queden todo un verano estudiando para septiembre…
Bolonia es bueno, Bolonia es malo… cada cual que opine libremente, pero en base a certezas, y no a medias verdades.