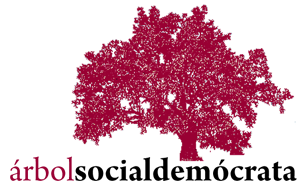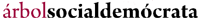martes, 25 de septiembre de 2012
La Comunidad de Madrid o aguirrismo sin Aguirre
domingo, 23 de septiembre de 2012
El Partido y los intelectuales
miércoles, 18 de abril de 2012
La nación como proyecto político: Argentina y España

La nación fue creada por el nacionalismo. No al revés. Las naciones no son entes abstractos inmemoriales como algunos contemporáneos quieren creer. La nación se creó al calor de las revoluciones burguesas y los fundamentos ideológicos de la Ilustración. Declaraciones como la de independencia de Estados Unidos o la de derechos del hombre y del ciudadano de la Francia revolucionaria fueron el punto de partida del concepto de nación. La burguesía declaraba su independencia y se arrogaba para sí la representación de la nación, una comunidad política que enterraba al súbdito y daba nacimiento al ciudadano. La nación era, y es, el proyecto político del nuevo grupo dirigente de la sociedad.
En el solar del Imperio español, la invasión napoleónica de la metrópoli provocó un vacío de poder. El orden tradicional del Antiguo Régimen dio paso, sin muchos sobresaltos, a procesos políticos en la península y las colonias que alumbraron, lentamente y con ciertas dificultades, en nuevos regímenes liberales y democráticos.
En mi trabajo, me preocupo por realizar una vista a los procesos políticos que arrancan con las declaraciones de autonomía e independencia de una de las colonias españolas, el Río de la Plata, actual República Argentina, y la promulgación de la Constitución de Cádiz, que este año vive su Bicentenario. Con el repaso de los estudios de ciertos autores, declaraciones y constituciones de la época, me propongo demostrar el carácter de la nación como proyecto político de las élites dirigentes de los dos países.
Obviamente, los procesos de Argentina y España son de muy distinta naturaleza. El proceso, no obstante, es convergente, en el sentido de que los dos países han tenido una larga trayectoria, llena de altibajos, donde han basculado el liberalismo clásico a la democracia, pasando por largos períodos autoritarios. En ese sentido, el proceso ha sido dinámico: la interacción de las élites dirigentes con nuevos grupos sociales, cómo se fueron resolviendo y cómo se reelaboró el discurso acerca de la nación y sus integrantes. Del la "civilización y barbarie" de Argentina, a la "criollización" de los nuevos grupos sociales inmigrantes; en España, la discusión fundamental ha sido acerca del "fracaso" de la construcción del Estado nacional y las causas del surgimiento del nacionalismo periférico (debilidad o excesiva centralización estatal). Las lecturas son muchas. Que el lector escoja cuidadosamente.
Documentos de trabajo, nº 37, abril de 2012, Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT)
Bouzas Herrera, Javier: "Una aproximación a la creación de la nación como proyecto político en Argentina y España en los siglos XIX y XX. Un estudio comparativo"
sábado, 24 de marzo de 2012
Ante las elecciones asturianas y andaluzas

miércoles, 4 de mayo de 2011
Elecciones generales en Canadá: la definitiva victoria conservadora y el sorpasso socialdemócrata

El sistema electoral del "first-past-the-post" ha jugado un importante papel en el resultado electoral, permitiendo la mayoría absoluta a un partido conservador que durante cinco años ha sumado un discreto aumento electoral (del 36,3% de 2006, 37,6% de 2008 hasta el actual 39,6%). Pese a que Duverger ya dictaminó que los sistemas electorales determinan los sistemas de partido, y si a un sistema mayoritario le corresponde un sistema bipartidista, esto es una verdad a medias. Con cien años de retraso, la que fuera colonia británica sigue los pasos de su antigua metrópoli, pulverizando al Partido Liberal y consagrando el ascenso del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático, NDP.
Bajo el liderazgo de su líder Jack Layton, los socialdemócratas han doblado sus votos del 15,7% de 2004 al 30,6% actual. Si los conservadores ganan hoy, los socialdemócratas se preparan para el mañana, si el resultado no es circunstancial y consiguen consolidar el espléndido crecimiento. Es el partido que más crece, y lo hace a costa de sus competidores en el centro izquierda: liberales, verdes y nacionalistas quebequeses.
Los liberales, que durante la mayor parte del siglo XX fueron el partido hegemónico de Canadá, han visto cómo en siete años han pasado de primera a tercera fuerza política del país, perdidos sus bastiones del Quebec por el nacionalismo y posteriormente los urbanos angloparlantes por la socialdemocracia. De tan gran magnitud ha sido su derrota que incluso su líder, Michael Ignatieff, ha perdido el escaño. El Partido Verde, pese a la bajada de votos, consigue un éxito parcial al poder llevar un representante propio al Parlamento por primera vez.
El nacionalismo quebequés en búsqueda de un Estado propio. En todas las elecciones a las que ha concurrido el Bloque Quebequés desde 1993 ha captado entre el 49 y el 38% del voto en Quebec, ocupando la mayoría de los 75 escaños de la región francófona. Conocidas son los diversos referendos por la independencia, que siempre han captado la atención de nacionalismos que ansían sus objetivos políticos por las vías democráticas. Esta vez los nacionalistas extranjeros no han mencionado el resultado electoral del BQ. ha sido un ejemplo para otros movimientos nacionalistas.
El Bloque Quebequés ha sido arrollado por los socialdemócratas de una forma brutal: un partido como el NDP que en Quebec recogía el 12% de los votos ha visto de repente aumentado su número de votos hasta el 43%, con 58 escaños, más de la mitad del nuevo grupo parlamentario democráta en los Comunes. Por el contrario el BQ queda relegado al 23% de los votos y apenas 4 diputados y, al igual que el líder liberal, el líder nacionalista Gilles Duceppe se ha quedado sin escaño.
¿Qué podemos sacar como conclusiones de las elecciones canadienses? El sorpasso, el cambio de fuerzas dentro de la izquierda es, junto con la mayoría absoluta conservadora, lo más relevante. Por supuesto, que esta situación se consolide o cambie dependerá de la evolución futura. Es muy recomendable leer los análisis en el número de Vanguardia Dossier de enero/marzo dedicado a Canadá. Podemos extraer que el hundimiento del nacionalismo quebequés no es su fin, sino la respuesta al bloqueo político del BQ en el parlamento federal, que curiosamente no ha ido a favor ni de conservadores ni de liberales en Quebec (ambos pierden votos quebequeses), sino del NDP.
No es el fin, repito, del nacionalismo, pero sí es un gran traspiés impuesto por la ciudadanía que contendrá, hasta nueva orden, las demandas de nuevos referendos y de reformas en las relaciones entre el Estado federal y las provincias, cuestiones que la ciudadanía ha considerado irrelevantes frente a temas más serios como la crisis económica, el medio ambiente, el trabajo o el futuro del Estado del bienestar, temas donde conservadores y socialdemócratas han conseguido atraer, cada uno desde una óptica distinta, al electorado.
Es, sin duda, envidiable la capacidad del electorado canadiense por no aferrarse férreamente a sus partidos. En los noventa destrozaron al viejo Partido Conservador Progresista, en los 2000 hundieron a los liberales y en la década de 2010 han encumbrado al NDP sobre los derrotados liberales y nacionalistas para dirigir la oposición a los conservadores. Deberíamos tomar nota en otras latitudes para buscar un sistema con partidos más democráticos y sujetos a los cambios de opinión de la ciudadanía.
No hay que olvidar que el resultado electoral, para el progresismo, no es el más óptimo debido a la victoria conservadora. Harper, en la estela del neoliberalismo que no quiere aprender la lección de la crisis económica, quiere proseguir su política de bajada de impuestos a las clases ricas y a las empresas, con la consiguiente merma del Estado de bienestar. He aquí la razón del éxito del NDP en la izquierda, la de un partido socialdemócrata centrado en la profundización del bienestar, los derechos de los trabajadores (cosas tan relevantes como incrementar el salario mínimo, los transportes públicos y la mejora de la sanidad y de la asistencia social) y de las minorías sociales, con un largo etcétera que no es momento de detallar.
"O Canada!..."
miércoles, 2 de marzo de 2011
Elecciones irlandesas de 2011: entre la "revolución democrática" y las raíces de la historia actual irlandesa
 Las elecciones generales de la república de Irlanda han sido, en palabras del líder del democristiano Fine Gael, una "revolución democrática". En efecto, sin poder presuponer que estas elecciones inauguran un nuevo ciclo electoral en Irlanda, el período del Fianna Fáil como partido hegemónico ha terminado.
Las elecciones generales de la república de Irlanda han sido, en palabras del líder del democristiano Fine Gael, una "revolución democrática". En efecto, sin poder presuponer que estas elecciones inauguran un nuevo ciclo electoral en Irlanda, el período del Fianna Fáil como partido hegemónico ha terminado.Fine Gael y Fianna Fáil son dos viejos adversarios políticos desde la independencia de Irlanda. Teniendo ambos su nacimiento en la división del primitivo Sinn Féin entre partidarios y detractores del Tratado Anglo-Irlandés, los primeros aceptaron la independencia de Irlanda como Estado libre ligado al imperio británico. Ello les enfrentó en una guerra civil con los republicanos intransigentes, la facción de Eamon de Valera. La victoria de los pro-tratado, organizados como partido Cumann na nGaedheal, les dio el poder hasta inicios de los años treinta, cuando el Fianna Fáil, el partido republicano de De Valera, ganó las elecciones de 1932. A partir de ese año, y hasta las elecciones de 2007, el FF se convirtió en el partido hegemónico de Irlanda, con porcentajes de voto situados entre el 39 y el 50%, controlando el gobierno durante 67 de esos 79 años.
En las elecciones del pasado 25 de febrero, los resultados del FF no tienen precedentes: 17% de votos frente al 41% y 20 por los anteriores 77. Aun cuando en el período electoral concluido no estaba en el poder, el FF no bajó del 40% de los votos ni de la condición de primer o segundo partido. Ahora, no sólo ha sido sobrepasado por su eterno rival, el FG, sino por el tercer partido clásico del sistema irlandés, los laboristas.
Sin ninguna duda, estas elecciones han sido un verdadero castigo para el partido dominante por la gestión de la crisis económica, la necesidad del rescate por la Unión Europea y las draconianas medidas de recorte en el gasto estatal. El tigre celta se ha comido al padre (el liberal Irish Times tituló uno de sus artículos "Un electorado enojado votó con frialdad por liquidar al Fianna Fáil"), aunque es muy pronto para proclamar el fin de las lealtades clientelares o la conversión del Partido Laborista en segundo partido del país.
En todas las elecciones todos los partidos se proclaman vencedores. Menos en el caso del FF y del Partido Verde, derrotados en todos los niveles (los ecologistas han quedado fuera del parlamento), el resto del arco parlamentario tiene motivos para alegrase: el Fine Gael vuelve al liderazgo del gobierno tras 14 años de oposición, con Enda Kenny y se mantiene dentro de su media de apoyo electoral; el Partido Laborista pasa a ser segunda fuerza y a potencial socio de coalición del nuevo gobierno; los candidatos independientes, sin filiación política o agrupados en el cartel electoral de New Vision, también han aumentado, siendo otra posible fuente de apoyos para el Fine Gael en caso de que los laboristas no entren en el gobierno; el Sinn Féin de Gerry Adams engrosa su grupo parlamentario sumando 10 a sus escasos 4 diputados anteriores, saliendo del crecimiento moderado que experimentaba desde que se presentó a inicios de los años 80, con resultados mediocres; también vuelve a entrar la izquierda más obrerista, unida bajo el cartel electoral de la United Left, agrupando a pequeños partidos de izquierda: el Partido Socialista, el Grupo de Acción de Trabajadores y Desempleados y la Alianza de las personas antes que el lucro, con 5 escaños.
Los buenos resultados de la izquierda unida y del Sinn Féin, junto a los de los laboristas, permiten decir que un tercio de los electores han acudido a opciones de izquierda ante la crisis. Que estas condiciones se mantengan, dependerán de muchos factores: que estos resultados no sean circunstanciales, el papel que juegue el Sinn Féin en las instituciones de las dos partes de la isla y la posición que adopte el Partido Laborista, tanto si entra en el gobierno -exigiendo la renegociación del rescate por la UE y de las instituciones financieras internacionales además del mantenimiento de prestaciones sociales o del impulso de reformas económicas y fiscales- como si permanece en la oposición, por diferencias con el Fine Gael en la forma de resolución de la crisis o por encabezar la oposición y una posible apuesta como potencial partido de alternancia para liderar el ejecutivo. Pero esto es sólo una hipótesis.
¿Cuál es la diferencia sustancial entre el Fine Gael y el Fianna Fáil? Todos los diarios no irlandeses coinciden en etiquetarlos como partidos de centro derecha: el FG situado en el espectro democristiano y el FF en el liberal. La realidad es muy complicada: ambos partidos han desarrollado tanto políticas neoliberales a su paso por el gobierno como políticas socialdemócratas (sobre todo cuando han gobernando en coalición con los laboristas), sin poder etiquetar a uno más a la izquierda o a la derecha que el otro. El FG es miembro del Partido Popular Europeo, el FF, del Partido Liberal Europeo (pero anteriormente del grupo euroescéptico Unión por la Europa de las Naciones), lo que supondría pensar que el FF pasó de la derecha del FG a su izquierda.
Las diferencias, como he dicho antes, vienen desde la independencia, por rivalidad, más que por grandes diferencias ideológicas; con ello también se explica la escasa movilidad del voto y la existencia de fuertes baluartes rurales de los dos partidos. La situación puede cambiar en el mundo urbano: en Dublín, de 47 diputados, los laboristas han conseguido 18 por 17 del FG y sólo 1 del FF, repartidos el resto entre independientes, Sinn Féin y la izquierda. Estas elecciones han derribado el poder rural del Fianna Fáil.
Hay quienes se preguntan, yo incluido, si un voto de castigo de tal envergadura puede reproducirse en el caso español. Obviamente, hay que considerar que España no es Irlanda: no estamos en las mismas condiciones económicas que Irlanda pero tampoco con mejores expectativas, el desempleo en España es mucho más elevado, la banca no estaba tan expuesta al riesgo como la irlandesa y la existencia del empleo sumergido paliaba la situación. Eso como diferencias socio-económicas. En lo político, el sistema electoral y el de partidos impiden el caso irlandés: el voto español está más concentrado en dos grandes partidos -cada uno es la inetivable alternativa al otro- y la ley electoral aplicada en España, con provincias poco pobladas, conlleva un sistema mayoritario donde sólo los partidos de fuerte implantación estatal y/o regional pueden competir con éxito.
En Irlanda, el sistema del voto transferible con distritos de 3 a 5 escaños, a diferencia de España, permite no sólo una proporción votos/escaños aceptable, sino también la existencia de más opciones políticas estatales y la posibilidad de castigar a los candidatos no deseados mediante una sencilla combinación de preferencias en el voto.
En consecuencia, en España el descontento con la actuación del gobierno Zapatero es muy grande, pero también lo es con la oposición conservadora. Esto ha llevado a considerar a la clase política como el tercer problema del país, a tener una muy poca confianza en el gobierno y también en su recambio político. Unido a la imposibilidad de los partidos menores, como veremos abajo, de ser alternativas a los grandes partidos, la respuesta más lógica a la desconfianza hacia el PSOE y al PP puede ser una elevada abstención.
Terceras opciones -IU, UPyD, nuevas formaciones como Equo, y descartados los regionalistas/nacionalistas por su misma naturaleza- son devastadas por el "voto útil", con la única opción de arañar parte del pastel dando sus votos en momentos de ausencia de mayorías absolutas. Cada país tiene una cultura política determinada; la española evidencia una ausencia de cultura de coalición gubernamental a nivel nacional, con la añadidura de la mala experiencia a nivel regional y local.
En una visión más europea, la evolución de la crisis económica va dando diferentes respuestas ciudadanas: en Grecia, la crisis tumbó un gobierno conservador encumbrando uno nuevo socialista, que fue el que tuvo que hacer las reformas más drásticas; en Hungría, la falta de respuestas del ejecutivo llevó al hundimiento del Partido Socialista y una abultada victoria de los conservadores; en Reino Unido, los laboristas dejaron el gobierno y tanto conservadores como liberales obtuvieron muy buenos resultados, tanto que los liberales volvieron a un gobierno de coalición, hecho que no había vuelto a suceder desde los años 30 y los gobiernos de unidad nacional de la II Guerra Mundial; en Alemania, el Partido Liberal ganó una muy buena tercera posición a expensas de democristianos y socialdemócratas.
Uno tras otro, la mayoría de países prácticamente enterraron a la izquierda a mínimos resultados de apoyo. Sin embargo, frente al ansia conservadora por ver destruida a su competencia socialista, no está tan claro. En Alemania, los liberales se hunden en los sondeos y en las elecciones regionales los socialdemócratas recuperan posiciones, dejando a Merkel sin mayoría en el Bundesrat; en el Reino Unido, los laboristas encabezan una renovada oposición con visos de recuperar el gobierno regional de Escocia y los liberaldemócratas encajan el descontento hacia las medidas del gobierno de coalición con Cameron. Como hemos visto, en Irlanda el partido dominante ha dejado de serlo y se han registrado resultados históricos para la izquierda. Puede concluirse que en las democracias sanas, la ineficacia y la falta de alternativas se castigan con severidad.
lunes, 22 de noviembre de 2010
Irlanda o cuando el tigre deja de rugir

Conviene no olvidar que el "tigre celta" merece su apodo por el modo del capitalismo allí empleado. Irlanda era el país más pobre de la Comunidad Económica Europea cuando ingresó en 1973. Hoy, es el segundo más rico tras Luxemburgo. Hay quienes dirían que el ejemplo irlandés es uno de los modelos a seguir para lograr una economía próspera y una sociedad avanzada, combinando de modo ejemplar las políticas económicas más liberales y desregularizadas con una fuerte presencia del catolicismo en la vida de la República.
¿Cómo fue posible? Bajo la larga hegemonía del Fianna Fáil, Irlanda evolucionó del proteccionismo y de la economía agrícola a la liberalización de la economía y la apuesta decidida por una economía abierta, basada en las exportaciones de bienes y servicios (maquinaria, software, farmacéuticas...), unida a una política fiscal tendente a la reducción de impuestos y adelgazamiento del Estado. Los incentivos fiscales en Irlanda (impuesto de sociedades del 12,5%) son muy atractivas para las empresas; algunas muy importantes han hecho de Irlanda su sede mundial. Para una visión más exacta de este relato, merece leer el artículo de Bitdrain en su blog.
Sí, Irlanda, con su política liberal hizo que su economía levantara el vuelo; pero, cual Ícaro, se ha acercado mucho al sol de la crisis mundial y la cera de sus alas se ha derretido. Es el "socialismo para ricos", la doctrina preconizada por el FMI para salvar las grandes entidades financieras de los riesgos que ellos mismos tomaron. En este punto, cabría preguntarse cuál es la justificación racional de un neoliberalismo que defiende la iniciativa privada sin cortapisas, a costa de beneficiar abusivamente a una minoría, pero que carga a las espaldas de la mayoría los riesgos que esta libre iniciativa conlleva, para seguir beneficiando justamente a esa minoría social, económica y política que lidera los designios de cada nación.
Independientemente de las ideologías, el dilema es grave: dejar caer a las entidades financieras para que el mercado se "reajuste" solo, si nos atenemos a la filosofía neoliberal que ha impregnado sus actuaciones en los últimos tiempos, y con ello atenernos a una crisis económica sin precedentes, afectando a toda la economía mundial de modo irreversible; o rescatar las entidades financieras a costa de políticas de gasto público, aumento de la presión fiscal y recortes sociales, un "sacrificio" en toda regla, pero que rompe radicalmente el ideal del laissez-faire pero también el de la justicia social de la socialdemocracia. La alternativa progresista debería haber sido aceptar la salvación de la economía a cambio de la aceptación del fracaso teórico y práctico del neoliberalismo y reconocer la necesidad de que el Estado mantenga un papel vital en el control de la economía.
¿Cómo va a encarar Irlanda su rescate? El ejecutivo irlandés ha pedido un crédito de 80.000 millones de euros, que estará posiblemente al 5% de interés. Además, el gobierno irlandés deberá poner en práctica un plan de recortes: 6.000 millones de euros el año próximo y un total de 15.000 millones para los próximos cuatro años. Los impuestos deberán subirse, los salarios del funcionariado deberán bajar, al igual que el salario mínimo (1.500 euros) y las prestaciones sociales, reestructurar el sistema financiero y a la vez advirtiendo que el 12,5% de impuesto de sociedades no se va a tocar. Hay prestaciones sociales que deben ser revisadas. En Irlanda, y en otros países, las prestaciones sociales han sido más una rémora que una verdadera ayuda. Para ello, lo que dice Bitdrain: "Un país que ya de por sí tiene un derroche social inexplicable, donde hay quienes se dedican a no trabajar porque así pueden parasitar del sistema. Una pareja no casada con dos hijos y sin trabajo puede llegar a poseer una casa pagada por el Estado y unos 30.000 euros anuales. Las grandes corporaciones viven su propia odisea. Hay zonas donde no se paga impuesto de sociedades y en el resto el máximo es tan solo un 12,5 %. Hay un consumo excesivo y de ahí se financia el propio Estado".
El caso irlandés es muy distinto del caso griego. En Grecia, fue el elevado déficit del Estado, la acumulación de la deuda pública y la falsificación de las cuentas públicas de los ejecutivos conservadores (y de los que no pueden salvarse tampoco los ejecutivos socialistas anteriores) los que hicieron asfixiante la situación económica del país heleno, provocaron la caída del ejecutivo de Nueva Democracia y el retorno del PASOK de Papandreu con un drástico plan de recortes económicos. En Irlanda, fue la nacionalización del Anglo Irish Bank, la creación de un "banco malo" y la transferencia del riesgo privado a la administración pública. La caída de la actividad económica llevó consigo la bajada de los ingresos por comercio, en los que se basa la hacienda irlandesa: déficit creciente, paro creciente hasta llegar a un punto en que la situación era insostenible.
Hay, por tanto (y de momento), dos modelos por los que dos países han llegado a necesitar ayuda internacional para evitar la bancarrota estatal. Uno de amplia presencia del Estado, otro de excesiva ausencia del Estado. Italia, Portugal y España, si llegara el caso, se circunscribirían en el modelo heleno, pero con matices. La presencia del Estado en la economía no es en sí dañina; sí, en cambio, cuando es una presencia nociva, al acampar a sus anchas el compadreo, el favoritismo y las concesiones son otorgadas a dedo por la administración, buscando siempre el beneficio de los "amigos". Es decir, corrupción. Ése ha sido el caso de Grecia, el de Italia y el de Portugal. España no se encuentra alejada de esta condición; ha recibido ayudas para evitar caer en la bancarrota. Sin embargo, su característica es la existencia de cuentas saneadas en la banca privada y pública, al no caer en la compra de hipotecas "subprime".
En este caso, que España llegue a esta situación vendrá de la duración de la crisis económica y de la capacidad de resistencia de las arcas públicas, a la espera de la subida de los ingresos si la actividad económica se recupera. Hay posibilidades de salir con éxito; no obstante, no se puede obviar la persistencia del paro estructural, la economía sumergida, el nocivo peso de la construcción en la actividad económica, además de la carga que supone la existencia de millones de parados. Tampoco hay que olvidar la marginación constante de la inversión en educación y en I+D+i, factores que diferencian a los países innovadores de los remolques de cola. Somos el país del "que inventen ellos", como bien criticó en su momento Unamuno.
martes, 16 de noviembre de 2010
Reflexiones tras las elecciones estadounidenses: té para todos

En líneas generales, no ha habido excesivas sorpresas: los republicanos ganan la Cámara de Representantes, los electores manifiestan su miedo hacia las reformas de Obama y el Tea Party se hace un hueco en las Cámaras y en las quinielas para saber quiénes serán los presidenciables del Grand Old Party. Gracias al análisis de Dion podemos ver más allá de nuestras limitaciones, las que nos impone la prensa española y las que nos imponemos nosotros mismos a la hora de no preocuparnos de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras.
Suscribo al completo el análisis de Dion, por lo que mi reflexión tendrá un componente más de crítica y algo más cercano a lo que a nosotros nos incumbe. Si en Estados Unidos "todos quieren té", como dice Dion, para España yo diría "té para todos". Muchos en España recibieron la victoria de Obama como el triunfo del progresismo más cercano a la izquierda europea (eran demasiado optimistas) y le dedicaron una gran cobertura informativa, o incluso llegaron a calificarlo de "acontecimiento planetario". Hay que decir que en estas elecciones de mitad de mandato, dos años después, no ha habido un esfuerzo similar.
En un país de grandes checks & balances y de gran opinión pública es más difícil imponer reformas radicales. Obama sabía desde el principio que sería un gran reto llevar a cabo su programa reformista y que el verdadero desarrollo de una legislación progresista debe conllevar un período de tiempo más amplio que dos o cuatro años. Obama se juega mucho con una legislación que implica mayor gasto público, auténtica pesadilla para buena parte de la sociedad norteamericana. Esta derrota no es, sin embargo, el posible preludio de una derrota en 2012.
Ya se ha confirmado la victoria de la candidata al Senado por Alaska, la no tea partier Lisa Murkowski, una derrota personal de Sarah Palin, alma mater del movimiento Tea Party. La propia Palin ha vuelto a sonar como presidenciable del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales. Suscribiendo la tesis de Dion, el Tea Party es muy perjudicial para el partido del elefante. La reacción conservadora, si la hay, no pasará por su versión más ultra.
Los medios de comunicación han jugado un papel muy relevante en estos dos años para despertar las conciencias más conservadoras de los valores de Estados Unidos. Dos años de auténtica guerra mediática han hecho del tímido proyecto sanitario de Obama- que no puede llamarse aún de sistema sanitario como existe en Europa- la antesala del socialismo en Norteamérica. Ha sido esta invasión del gobierno en la vida de los ciudadanos la que ha impulsado el Tea Party.
El fenómeno del Tea Party gana algunas simpatías en los sectores más neoliberales del centroderecha. Sus planteamientos coinciden en buena parte con los del té: mínima intervención del Estado, impuestos bajos a las rentas altas, legislación antiabortista, defensora de los valores tradicionales en sexualidad y familia... estos planteamientos no son inocentes y no van dirigidos al beneficio de toda la sociedad, sino al dominio sempiterno de quienes ya sabemos. A lo mejor hace falta un Coffee Party, un movimiento transversal que intente recuperar los valores progresistas de la sociedad. Ya son muchos años de reacción conservadora. ¿Para cuándo la rebeldía progresista?
viernes, 11 de junio de 2010
Elecciones en los Países Bajos

VVD (liberales de derecha): 20,4% y 31 diputados (+9)
PvdA (socialdemócratas): 19,6% y 30 diputados (-3)
PVV (extrema derecha): 15,5% y 24 diputados (+15)
CDA (democristianos): 13,7% y 21 diputados (-20)
SP (socialistas de izquierda): 9,9% y 15 diputados (-10)
D'66 (liberales de izquierda): 6,9% y 10 diputados (+7)
GL (verdes): 6,6% y 10 diputados (+3)
CU (calvinistas): 3,3% y 5 diputados (-1)
SGP (protestantes): 1,8% y 2 diputados (=)
PvdD (defensores de los derechos de los animales): 1,3% y 2 diputados (=)
Posibles coaliciones (mayoría absoluta en 76 diputados):
VVD+PvdA+D'66+GL (coalición "púrpura): 81 diputados
VVD+PVV+CDA (coalición de centro-derecha): 76 diputados
PvdA+SP+D'66+GL (coalición de centro-izquierda): 65 diputados
VVD+PvdA+CDA (coalición de unidad nacional): 82 diputados
VVD+PVV+D'66 (coalición liberal): 65 diputados
El resultado de las elecciones neerlandesas va a dar mucho juego en las negociaciones para formar un gobierno de coalición. De primeras, hay que fijarse en los sondeos electorales de la campaña electoral, mostrando la caída paulatina de la democracia cristiana de primer a tercer lugar, y el desinfle de la opción anti-islámica del Partido por la Libertad de Wilders, que en algunos momentos se situó en primer lugar. Aunque la sorpresa ha sido que tal desinfle no era tan acusado, al quedar por encima de las predicciones de los sondeos y sobrepasar a la CDA, cuyo resultado ha sido el peor en toda su historia y perder su condición de principal fuerza política. La etapa de Jan Peter Balkenende, primer ministro democristiano (2002-2010), ha tocado a su fin.
En su lugar, el liderazgo del gobierno corresponderá sin lugar a dudas a Mark Rutte, dirigente del partido liberal VVD que, por primera vez, accederá a la jefatura del gobierno. Una coalición alternativa liderada por el socialdemócrata PvdA, que juntara al Partido Socialista (SP), Demócratas'66 e Izquierda Verde, no tiene los apoyos suficientes en los Estados Generales.
Existen muchas opciones para lograr un ejecutivo más o menos estable. La preferida por los liberales, VVD+PVV+CDA, reuniría a toda la derecha, tendría mayoría ajustada en el Parlamento, tendría pocos miramientos en cuestiones de inmigración o estrechez hacia el Islam, programa estrella de Wilders, y podría plantearse sin muchos problemas recortes sociales para reducir el déficit y austeridad económica. Una alianza con los partidos progresistas, PvdA y D'66, aceptaría igualmente recortes presupuestarios pero manteniendo el desvelo por la cuestión social, necesitando además el apoyo de la Izquierda Verde, que entraría por ver primera en el ejecutivo neerlandés. Una coalición semejante ya funcionó de 1994 a 2002 con el socialdemócrata Wim Kok, con PvdA, VVD y D'66, la coalición "púrpura", precisamente la que aprobó los matrimonios del mismo sexo. Una última coalición bastante probable es la "unidad nacional", con liberales, socialdemócratas y democristianos, libres de partidos extremistas como el de Wilders para acometer las reformas económicas.
Quiero centrarme en una posible coalición, la de centro-derecha. Implicaría la participación obligada del Partido por la Libertad en el gobierno. Siempre ha sido un duro debate la participación o exclusión de estos partidos en los gobiernos nacionales: el partido democristiano austríaco fue muy criticado por incluir en su gobierno al FPÖ de Haider, en Bélgica los partidos flamencos practican el "cordón sanitario" contra el ultraderechista Interés Flamenco. La extrema derecha austríaca, actualmente, se halla dividida, la flamenca en decadencia. Sin duda la participación del PVV podría repetir la situación de 2002-2003, cuando el primer gobierno Balkenende incluyó a la Lista Pim Fortuyn (LPF) en su gobierno, que cayó por los conflictos de este partido, y en las siguientes elecciones el partido desapareció. Es decir, la participación del PVV, heredero del "fortuynismo", podría demostrar su inconsistencia como partido de gobierno, la de su programa y de la insensatez que provocaría violentar la convivencia social entre neerlandeses. Ello, a costa de sacrificar un gobierno, una legislatura y provocar nuevas elecciones.
Finalmente, quiero destacar los resultados de otros partidos neerlandeses. No es agradable seguir viendo el paulatino descenso de la socialdemocracia del PvdA, lejos de mejores resultados electorales de los años 50-90 (entre 30 y 55 escaños), y su incapacidad, junto la de la socialdemocracia europea, de saber conjugar política social con buena imagen de gestor económico. Si hay que destacar, es que el ascenso del PVV no proviene de los votos socialdemócratas, como ocurrió con Pim Fortuyn, sino de la caída de los democristianos y, muy probablemente, del Partido Socialista. Éste, que en 2006 logró una espectacular tercera posición, queda relegado a quinto partido, sin duda tiene mucho que ver con su nula capacidad de influencia para formar parte de un gobierno estable. El otro partido que más crece, los social-liberales de D'66, son la apuesta de los progresistas que sí tienen más facilidad para participar en el gobierno y mantener el Estado del bienestar. Por otro lado, la Izquierda Verde (GL), recupera el nivel de diputados de finales de los años 90, con un electorado que viene en su mayor parte del Partido Socialista.
¿Cuál es exactamente el ideario del Partido por la Libertad? Geert Wilders, su líder, es un antiguo miembro del partido liberal VVD, y su partido recoge las aspiraciones del asesinado Pim Fortuyn: no es conservador, sino que tiene ideas liberales llevadas al extremo, mantener la economía de mercado capitalista, poner freno a la inmigración, sobre todo de los países musulmanes, y una idea de ser neerlandés como europeo, cristiano, contrapuesto a lo que no reuna esas condiciones. Esa idea de mantener una democracia a la defensiva es destruir la democracia, además de expresar una profunda intolerancia y un evidente racismo, disfrazado de cuestión religiosa. ¿Pero acaso no es su modo de lucha de civilizaciones de Samuel P. Huntington? Perdemos lo que nos caracteriza, el respeto a los derechos civiles, como puede ser la libertad de expresión o el derecho a las minorías. No podemos reaccionar negándolos, sino difundiéndolos, porque por encima de las culturas son universales, ya que aseguran la convivencia pacífica.
El programa del PVV se centra en la frustración y en la búsqueda del chivo expiatorio como fuente de todos los males, costumbres no ajenas a la historia europea. Pero esos odios no son programa de gobierno. El mantenimiento o auge de la extrema derecha se debe a que el miedo que provoca (ya tuvo Europa a Hitler) y al aislamiento en la oposición, un excelente medio para desgastar al gobierno y al resto de fuerzas políticas y seguir conquistando apoyos. Una hipotética participación ministerial podría revelar a la opinión pública la esterilidad del odio como programa político, unido a que el resto de la sociedad y los medios de comunicación encabecen una crítica constante a su ejercicio de gobierno, si la hubiera, y consigan retirarle todos los apoyos.
Por último, os pongo el enlace del blog de Andrés Boto, que también trata estas elecciones.
jueves, 6 de mayo de 2010
Britain votes/Gran Bretaña vota

Hoy es un día que marcará un hito en la historia británica. ¿Resurgirá el laborismo por miedo a Cameron? ¿Nueva era conservadora? ¿Podría ser Cameron una versión renovada de Thatcher? ¿Qué queda del “efecto Clegg”? ¿Hung parliament or strong parliament?
Me quedo con las portadas de tres diarios británicos de hoy. Los menos serios, los amarillistas Daily Express y Daily Mirror, con su “Día D: David Cameron es nuestra ÚNICA esperanza, Clegg podría mantener a Brown en el poder, un parlamento colgado sería un desastre” de los proconservadores,
y el “¿Nuestro primer ministro? ¿En serio? No dejes que vengan los conservadores, vota LABORISTA” del Daily Mirror, con una foto de un joven y elitista David Cameron.
Frente a la apelación al miedo de los dos, el serio The Herald: “Todos los votos cuentan”.
Gran Bretaña vota.