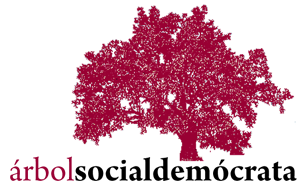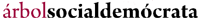La dictadura del proletariado ha sido uno de los conceptos más pervertidos desde su teorización por Karl Marx. Degradado por la práctica y la traición del leninismo, despreciado y estigmatizado por la derecha, comparándolo con cualquier cosa semejante al autoritarismo y totalitarismo conservador y fascista, dictadura del proletariado nos suena a cualquier cosa menos a un verdadero socialismo, un socialismo como tiene que ser: perfecto.
No por ello voy a decir que defiendo el concepto dictadura del proletariado. Dictadura ha sido siempre algo excepcional, pero también algo negativo. En la República romana los dictadores, los dictadores legales, estaban sujetos a un período de seis meses y sólo porque la situación (guerras, conflictos sociales…) lo requería. En las postrimerías de la República la ley se degradó y dictadores como Sila o César ejercieron su dictadura de forma ilegal, contraria a la tradición romana. En la Edad Media los "dictadores" eran los condottieri italianos, que controlaban ciudades Estado no por la voluntad de sus ciudadanos, sino por la de las armas (como los Medicis). En la época contemporánea los dictadores han venido siguiendo esa situación de negatividad: la dictadura misma era una negación de los valores liberales impuestos al albor de las revoluciones liberal burguesas. Donde antes se había combatido por la libertad del individuo, por la igualdad jurídica y la propiedad privada, se combatía en nombre de un Imperio francés, de una regresión conservadora de la revolución. Luego, tenemos las dictaduras autoritarias de derechas y los horribles totalitarismos fascista y nazi, la negación total del liberalismo y sus conquistas.
En el otro lado, está la dictadura del proletariado. Marx veía en la dictadura del proletariado un proceso temporal, la conquista del Estado por parte del proletariado revolucionario, con un mandato muy expreso: conquistar el Estado para destruir ese Estado. La dictadura del proletariado es el momento del Estado socialista, donde el proletariado se sirve de los aparatos de represión que otrora ejercieron los burgueses contra ellos para eliminar a esa clase burguesa, para cambiar las estructuras socioeconómicas existentes y encumbrar a una nueva sociedad, la sociedad sin clases, la sociedad comunista. En ello, desaparecería todo por lo que el Estado es necesario y entonces sólo tendría que dejar de existir, daría lugar a la más perfecta democracia. Es como una regresión al estado natural que describía Locke en "Dos tratados sobre el gobierno civil", pero sin el egoísmo personal y la arbitrariedad que obligan a la existencia del aparato estatal.
Kautsky lo ve de una manera parecida, pero muy distinta. Condicionado por la situación del Partido Socialdemócrata Alemán a fines del siglo XIX, a caballo entre el revisionismo de Bernstein y el marxismo ortodoxo de Luxemburgo, y con la espada de Damocles de las leyes antisocialistas alemanas pendientes de ellos, teorizó un nuevo concepto: el partido no hace la revolución, ésta viene de por sí; además, la revolución es la llegada al poder del partido, por la vía electoral. La dictadura del proletariado era un estado de cosas que surgía de la democracia cuando el proletariado se había convertido en clase predominante, pero no es una forma de gobierno que niega los derechos políticos y civiles a la oposición, por la sencilla razón de que una clase no puede gobernar. La dictadura del proletariado exige que la clase obrera llegue al poder por la mayoría parlamentaria, y que el partido de la clase obrera transforme el Estado a través del parlamento. El régimen no debe suprimir los derechos políticos y civiles, y estaría obligado, por elecciones, a verificar su mayoría de forma periódica. Así, Kautsky identifica socialismo con la democracia.
La práctica corrompió la teoría. El primer Estado en establecer la dictadura del proletariado fue la Rusia de Lenin. Lenin pervirtió esa tesis de Marx y dio un sentido totalitario a la dictadura: la dictadura es del partido, formado por una élite obrera, que gobierno no por el proletariado, sino sobre él, y sobre el resto de clases. El Estado es socialista, pero se queda anclado en el tiempo en ese estadio intermedio, con un objetivo: controlar el poder, no destruirlo. El partido traiciona los postulados marxistas y se convierte en la personificación misma del Estado, en el empleador absoluto de la represión de la opinión disidente y de todo derecho político y civil, bajo el argumento de lucha contra el mundo capitalista y de la construcción socialista, que exige todos los esfuerzos, sacrificios y penurias para conseguirlo. Trotsky ya denunció en 1904 que los métodos de Lenin conducen a que la organización del partido sustituya al partido mismo, el Comité Central a la organización del partido y, por último, un dictador al Comité Central.
Sigue habiendo un dictador, un control unificado, un poder arbitrario y un abuso despótico. Stalin no es producto de Stalin, Stalin es el producto de lo que ocasionó Lenin. De Stalin, tenemos un Tito, tenemos un Fidel Castro, un Mao, un Kim Yong Il… no es esa la dictadura del proletariado que dijera Marx. Es la dictadura, a secas, la dictadura de una persona, la dictadura de un partido, sobre su población, para el control del poder hasta la eternidad y sin avanzar un ápice a la sociedad comunista. El discurso socialista se convierte en el discurso legitimador del poder. Con algo muy relevante: que es mentira.
Luego, ¿serían estos países socialistas? En mi opinión, no.
Marx quiere destruir el Estado, Kautsky no ve necesidad en destruir el Estado, de momento. El Estado ha demostrado no ser lo que Marx veía con preocupación: el control de la clase burguesa sobre la clase obrera. El Estado ha sido integrador, se ha abierto a las diferentes clases, ha encauzado el camino a la democracia. Camino por el que ha discurrido por las aportaciones del liberalismo democrático y la socialdemocracia. No podemos entender socialismo sin entender el liberalismo: el socialismo nace de él, se nutre de las mismas fuentes, es una ideología nieta de la Ilustración, el estadio posterior al liberalismo.
La visión de Marx no era la de una dictadura sanguinaria y represora. Él, en mi opinión, lo veía como un momento limitado en el tiempo, un gobierno elegido libremente por la clase mayoría, esto es, la trabajadora, cuyo objetivo es establecer los mecanismos que conduzcan a la sociedad comunista en un medio o largo plazo, y mientras defender la revolución contra las clases anteriormente dominantes, la burguesía, si se resiste a los cambios. No es represión, sería defensa contra la reacción, y no tendría por qué ir acompañada de la violencia, a menos que fuera la burguesía la que recurriera a ella. De ningún modo puede ser una dictadura contra su propia clase social, ni podría establecerse como guardián de la ortodoxia revolucionaria frente a otras visiones revolucionarias, porque ello supondría la ruptura de la confianza dada por la clase trabajadora, y ésta, en su derecho, tiene la posibilidad de deponerlo y restaurar el proceso verdaderamente revolucionario con un gobierno que siga las premisas marxistas.
El socialismo, el comunismo, o esa dictadura del proletariado, no pueden renunciar a ni uno de los postulados de la Ilustración: libertad del individuo, igualdad jurídica y propiedad. Esa trilogía unida a las creencias propias: derechos sociales, igualdad de oportunidades y el sometimiento de la propiedad al interés general.
No debería llamarse dictadura del proletariado en tanto que es simplemente la democracia: el sometimiento de la vida en común de la sociedad a las normas dictadas por la mayoría con el respeto de la minoría, limitados por un contrato común basado en las aportaciones del socialismo. Eso será el socialismo, la democracia más perfecta.
La institucionalización de los partidos socialistas como partidos de gobierno y oposición ha derivado en una burocratización de sus estructuras, y un acomodamiento al sistema actual, donde una minoría controla un partido de masas, con un propósito en sus gobiernos: reformas mínimas, sin irse del sistema. No hay que irse del sistema, simplemente hay que cambiarlo, sin miedos, acabando con las antiguas minorías dominantes para un bien común: la no dominación. La no dominación de un monarca en la antigüedad, de una aristocracia o plutocracia política en la modernidad. Aunque sea esa misma minoría la que lo permita y, al igual que el harakiri de las Cortes del franquismo, se de la misma eutanasia para pasar al necesario estadio socialista.