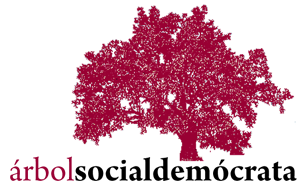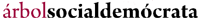-Insurgencia en las Filipinas: a finales de los años 60, un grupo del Partido Comunista filipino organizó un ejército guerrillero, el Nuevo Ejército del Pueblo, que prosigue su actividad desde la isla de Luzón, aunque con menor impulso tras la revisión de la estrategia contrainsurgente bajo la presidencia de Corazón Aquino. Igualmente, desde la década de los 60 operan en otras islas guerrillas islamistas separatistas. La Operación Libertad Duradera actuó en Filipinas contra esta guerrilla islamista, aunque actualmente se ha cambiado la estrategia por el diálogo entre el gobierno y las guerrillas comunista e islamista. En total, desde sus inicios las guerrillas se han cobrado la vida de más de cien mil personas.
-Conflicto kurdo en Turquía: desde finales de los años 70, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), comunista, y junto a otras organizaciones revolucionarias y separatistas kurdas mantiene un largo conflicto, con 45.000 víctimas, contra el Estado turco por la independencia de los kurdos de Turquía por la histórica marginación social y política que han venido sufriendo hasta hace bien poco. El PKK, considerado una organización terrorista, se vale del Kurdistán iraquí como base de operaciones contra Turquía. Igualmente, aparte de típicas acciones guerrilleras en el sudeste de Turquía, se han empleado atentados en el oeste del país. Actualmente la marginación de los kurdos en Turquía está reduciéndose, se permite la enseñanza del kurdo y la emisión de canales de televisión en ese idioma y el parlamento cuenta con diputados pro kurdos, si bien el anterior partido pro kurdo, el Partido de Sociedad Democrática fue ilegalizado, acusado de complicidad con el PKK y sustituido por el Partido de la Paz y la Democracia.
-Insurgencia del Ejército de Resistencia del Señor: esta guerrilla de inspiración cristiana inició su lucha en 1987 en el norte de Uganda, aunque actualmente ha ampliado su zona de ataques a Sudán del Sur, a la República Democrática del Congo y a la República Centroafricana. El ERS busca crear una república teocrática cristiana en Uganda y castigar a la etnia acholi, empleando a miles de niños como soldados y esclavos sexuales y, en lo que va de conflicto, ha causado 12.000 muertes directas y más de dos millones de desplazados.
-Conflicto de Cachemira: el conflicto estalló en 1947 tras la independencia y partición de la colonia británica de la India entre Pakistán y la Unión India. La región estaba gobernada por hindúes pero poblada mayoritariamente por musulmanes, y tanto un país como el otro reclaman que el territorio les pertenece, apoyando a diversos grupos terroristas y guerrilleros que se han cobrado la vida de entre 60.000 y 100.000 personas.
-Conflicto de Casamance en Senegal: considerado como una guerra civil de bajo nivel desde 1990 entre el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance y Senegal por la independencia de la región de Casamance, de mayoría jola. Los alto el fuego no dieron resultados a finales de los 90 el movimiento independentista se dividió en dos y comenzó a luchar entre sí, manteniendo los enfrentamientos con el ejército senegalés. El conflicto ya ha provocado la muerte de unas mil personas.
-Insurgencia en el Magreb: tras el final de la guerra civil argelina, del régimen autoritario contra el islamismo, desde 2002 varios grupos guerrilleros y terroristas, como los salafistas o Al Qaeda del Magreb Islámico han llevado a cabo ataques, secuestros y otras acciones en Argelia, Mauritania, Marruecos y Mali, no solo contra sus respectivos Estados o civiles, sino también contra extranjeros -turistas y activistas-, cuyos secuestros provocaron la atención de los medios de comunicación.
-Conflicto en el delta del Níger: el delta del río Níger, en Nigeria, es objeto de frecuentes luchas desde 2004 entre el Estado y los grupos separatistas del Movimiento para la Emancipación y las Fuerzas Voluntarias Populares, de las etnias ogoni e ijaw, por el control de los pozos petrolíferos y justificándolo por la pobreza y la corrupción de la región y el país. Hasta ahora, el conflicto arroja un balance de unos 4.000-5.000 muertos.
-Conflicto de Baluchistán: los insurgentes baluchis luchan contra Irán y Pakistán por la independencia de esta región controlada por los dos Estados. El conflicto ha conocido diversas fases de tranquilidad y lucha desde 1948; el actual período de enfrentamientos surge en 2004, con 7.000 muertos desde entonces. En la zona también han colaborado diversos actores, como los talibanes, o incluso Estados Unidos e Irak para desgastar a Irán.
-Conflicto Irán-kurdos: el Partido por la Vida Libre de Kurdistán (PJAK), al que algunos ven relación con el PKK, pero también con Estados Unidos, sostiene un débil enfrentamiento contra el régimen teocrático iraní por la libertad del Kurdistán de Irán, no necesariamente la independencia, sino bajo un régimen federal y democrático donde se reconozcan los derechos de las otras minorías nacionales que viven en Irán. Las acciones del PJAK se han limitado a la teoría de la acción-represión-acción, al asesinato de miembros de fuerzas de seguridad iraníes en venganza por muertes de kurdos iraníes o en el derribo de helicópteros y pequeños ataques a soldados iraníes. En total, el conflicto lleva unas trescientas muertes desde 2004.
-Insurgencia del sur de Tailandia: desde 2004 la violencia en las provincias más al sur de Tailandia ha aumentado. Los grupos insurgentes, acusados de terrorismo y de vínculos con Al Qaeda y con las guerrillas islamistas de Filipinas, justifican sus actos como respuesta a la falta de representación de los musulmanes en la política tailandesa, así como la pobreza de la zona. Las acciones de los insurgentes, que tienen entre 500 y 15.000 efectivos según las fuentes, se basan en ataques de bombas contra ciudades y edificios oficiales y llevan ya 7.000 muertos.
-Cuarta guerra civil de Chad: mantiene la estela de conflictos anteriores entre árabes musulmanes del norte y africanos cristianos del sur, la lucha por el poder y la tierra, ocultos tras la lucha contra Sudán como excusa para el enfrentamiento entre los diversos grupos sociales rivales. Las nuevas negociaciones, lideradas por las Naciones Unidas y la ayuda humanitaria de Canadá, permitieron el "fin" del conflicto en 2010, a la espera de nuevas elecciones para normalizar la situación. Desde 2005 hasta 2010, ha habido más de mil muertos.
-Insurgencia en el norte del Cáucaso: pese al fin oficial del conflicto de Chechenia y tras las acciones bélicas contra Georgia, la región sigue siendo inestable, con la actividad guerrillera de grupos islamistas en las repúblicas de Chechenia, Daguestán, Ingusetia y Kabardino-Balkaria, concentradas en acciones terroristas de ataques a edificios oficiales, medios de transporte, etcétera, con un balance de 900 muertos. Reclaman la independencia de esas regiones bajo regímenes islamistas, o luchando entre sí, sosteniendo diversas interpretaciones islámicas como el salafismo o el sufismo, mientras el régimen de Putin mantiene el control de la región por el ejército y las violaciones de los derechos humanos en los diversos bandos.