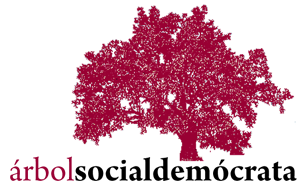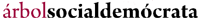La mañana del miércoles 3 de noviembre, la prensa saldrá a la calle con resultado de estos comicios. Sin duda nos van a contar cómo queda el equilibrio de las fuerzas del Capitolio, pero la democracia estadounidense es mucho más compleja. En realidad se celebran centenares de elecciones, cada una con distinta dinámica, candidatos y significado; para entender este proceso es necesario examinar de cerca al menos algunas de ellas, prestándole especial atención al fenómeno del tea party, que amenaza con forzar una involución de la política americana y con extender su conservadurismo al resto de las democracias occidentales.
Para no abusar del espacio, hay que sintetizar la situación en la Cámara de Representantes. Perder menos de 39 escaños supondría la supervivencia de la mayoría demócrata, y un inesperado triunfo para Obama y la speaker Nancy Pelosi. No es probable, ya que la mayoría de indicadores apuntan a que los republicanos conseguirán entre 50 y 70 escaños y unos 48 o 49 senadores. A día de hoy, este escenario sería malo pero no del todo catastrófico para el presidente. No obstante, algunos analistas apuntan a que es posible una sangría aún mayor para los demócratas, perdiendo incluso ambas cámaras, en el que sería el mayor varapalo en generaciones a uno de los dos grandes partidos.
Paso a reseñar la situación de algunas de las elecciones clave, cuyos resultados pueden ser no sólo el primer paso hacia una nueva política estadounidense para esta década, sino también condicionar el devenir europeo. No olvidemos lo que la “Reagan revolution” de los 80 supuso en todo Occidente. Aprovecho también para agradecer de nuevo a Javier Bouzas el espacio que tan generosamente me ha cedido en su Blog para publicar esta serie de artículos, que espero que hayan sido de utilidad y del agrado de sus lectores habituales.
California. Parece imposible para un demócrata ganar las elecciones presidenciales sin imponerse en este enorme Estado de 38 millones de habitantes y 55 votos en el colegio electoral. Por lo tanto, la derrota de la senadora Bárbara Boxer (opta a un cuarto mandato) o del candidato a la gobernatura Jerry Brown sería una estocada mortal para la Casa Blanca. No sólo podría alentar algún desafío serio en las primarias de 2012 (como el de Ted Kennedy a Carter de 1980), sino que espantaría enormemente a los demócratas supervivientes en el Congreso. Con los legisladores de su propio partido huyendo de su lado en desbandada, es improbable que ni con la mejor de las voluntades el presidente lograra una mayoría bipartidista suficiente como para hacer algo en lo que le resta de mandato.
Afortunadamente, parece que tanto Boxer como Brown han logrado ampliar la ligera ventaja que venían manteniendo en las encuestas. Brown puede estar relativamente tranquilo, ya que adelanta por casi diez puntos a la republicana Meg Whitman. Más apurada está Boxer. Aunque la demócrata ha consolidado una ligera ventaja en las encuestas esta semana, justo en el límite del margen de error (unos cuatro o cinco puntos), sigue sin rebasar claramente el 50%; las esperanzas de la republicana Carly Fiorina, una antigua ejecutiva de HP de perfil moderado, de arrebatarle el escaño siguen por tanto siendo plausibles. Aunque no es probable que el tsunami republicano llegue a barrer este año las playas californianas, los demócratas se sienten obligados a ganar en la costa oeste. Encontrarse aquí con más dificultades de las esperadas sería el más ominoso de los avisos para el partido de Obama.
Nevada. Ganar aquí sería la guinda del pastel para los republicanos, que nunca han estado seguros de sus posibilidades en California. El demócrata Harry Reid, líder de la mayoría en el Senado, parecía políticamente muerto hace un año, cuando estaba hasta 20 puntos por detrás de cualquiera de sus rivales potenciales. No obstante, después de que la moderada Sue Lowden hundiera su campaña con una serie de ineptas declaraciones, Sharron Angle logró imponerse en las primarias republicanas a Danny Tarkanian gracias al apoyo del Tea Party. De repente, las esperanzas de reelección de Reid se recuperaron. El posicionamiento de Angle a favor de eliminar el departamento de educación, el Medicare o la seguridad social, así como la salida de los Estados Unidos de la ONU, movilizó a parte de la base progresista, permitiendo una volátil ventaja del demócrata en las encuestas estos últimos dos meses. Víctima de su impopularidad, Reid confiaba en que el extremismo de la republicana y la peculiar ley electoral de Nevada, que incluye la opción de votar por “none of the above” (es decir, por ninguno de los candidatos) podría dividir el voto independiente anti-Reid y facilitar su retorno al Senado.
Harry Reid es una institución en la política norteamericana. Su firme oposición a la mafia de Las Vegas casi le cuesta la vida en 1981, víctima de un coche-bomba. Es un antiguo boxeador y parte de su historia ha sido reflejada en películas como Casino o Traffic (donde hasta hace un cameo). A pesar todo, sus maneras aristocráticas no le favorecen ante las cámaras, y no salió nada bien parado de su debate televisivo con Angle. La tea partier ha logrado desde entonces una ligera ventaja de entre dos y cuatro puntos en las encuestas. Los republicanos conseguirán un gran golpe de efecto psicológico si logran derrotar por tercera vez en quince años a un líder demócrata del Congreso, después de dejar a Tom Foley o a Tom Daschle sin escaño.
Harry Reid tiene a su favor la experiencia de haber ganado ya unas elecciones como underdog por unos cientos de votos en 1998; en su contra juega el hecho de que (pese a su apoyo a la agenda progresista de Obama), puede ser difícil para un mormón con una visión muy restrictiva en temas como el aborto movilizar al electorado progresista este año. Cabe añadir que su hijo Rory Reid es también candidato a gobernador de Nevada, pero no tiene ninguna posibilidad de derrotar a su rival Brian Sandoval. Parece que 2010 va a ser un mal año para la familia Reid.
Illinois. Una reñida contienda electoral que puede decidir el Senado, con el morbo añadido de que se trata del antiguo escaño de Obama, que el anterior gobernador Rod Blagojevich trató vender al mejor postor, desatando un sonado escándalo que acabó con su destitución. Su sucesor, el demócrata Pat Quinn, lo va a tener muy difícil para mantener la gobernatura, si bien sólo está a unos cuatro puntos del republicano Bill Brady. No mucho, considerando la pesada carga de corrupción que recae sobre sus hombros. Algo mejores son las perspectivas del jovencísimo demócrata Alexi Giannoulias, quien tras una apretadísima campaña contra el moderado Mark Kirk está llegando a la línea de meta electoral sólo con un par de puntos de desventaja. Giannoulias se ha visto además perjudicado por una investigación de las supuestas prácticas financieras fraudulentas del Broadway Bank, negocio familiar en el que trabajó algunos años, si bien él no ha sido salpicado personalmente por el escándalo. Por fortuna, la imagen de Kirk también se ha visto empañada por ciertas exageraciones sobre su historial militar, y la fuerza tradicional del partido demócrata de Illinois hace posible mantener cierta esperanza en que al menos el antiguo escaño del presidente se salve in extremis el día de las elecciones.
Colorado. Otro de los estados en los que se decide no sólo la mayoría en el Senado, sino la fortaleza con la que el Tea Party va a emerger de estas elecciones. Los tea partiers apostaron en las primarias por Ken Buck, que ha visto sustancialmente recortada su ventaja de las encuestas de inicios de octubre, tras hacer controvertidas declaraciones equiparando homosexualidad y alcoholismo. Su rival, el demócrata Michael Bennet, fue nombrado temporalmente por la legislatura del Estado en sustitución de Ken Salazar, a quien Obama designó secretario de interior. A su favor juega el escaso tiempo que lleva en el cargo; en contra, unas duras primarias en que tuvo que enfrentarse a candidatos a su izquierda, lo que puede haberle extraviado parte de la base progresista que se hubiera movilizado en contra de Buck, quien en este momento se encuentra sólo un punto por delante de su rival. Los demócratas esperan mantener aquí la gobernatura del Estado, si bien el candidato independiente Tom Tancredo ha experimentado una sólida recuperación en las encuestas estas últimas semanas. Colorado es un Estado importante para los demócratas, que esperan consolidar su posición aquí gracias a las recientes tendencias demográficas.
Florida. El arranque de la temporada electoral en este competitivo Estado, clave para ambos partidos, no pudo ser más convulso. En mayo de 2009, el popular gobernador republicano Charlie Crist se postuló para ocupar el escaño que su compañero Mel Martínez dejaba vacante en el Senado; durante un año se dio por hecha su candidatura, pero un inoportuno abrazo en público al presidente Obama y su apoyo al plan de estímulo hundieron su campaña de forma inesperada y fulminante. La ventaja de 30 puntos que Crist mantenía sobre el conservador Marco Rubio en las primarias republicanas se esfumó de la noche a la mañana. El gobernador decidió postularse como independiente, mientras que el joven Rubio, antiguo speaker de la Cámara de representantes de Florida, se hacía con la nominación republicana gracias al apoyo del Tea Party. Crist partía con una cierta ventaja en las encuestas para hacerse con el escaño, pero Rubio (hispanohablante hijo de exiliados cubanos, fiscalmente conservador y católico valedor de la familia) ha logrado tomar la delantera a lo largo del mes de octubre, y ahora lidera cómodamente las encuestas. Si logra imponerse con la rotundidad esperada (alrededor de 10 puntos), reforzaría la capacidad de influencia del Tea Party: una paliza a Crist serviría para disuadir a los republicanos moderados de cualquier veleidad progresista. Finalmente, el candidato demócrata es el afroamericano Kendrick Meek, que languidece en un lejano tercer puesto sin ninguna posibilidad de victoria.
Por su parte, la candidata Alex Sink alberga esperanzas de recuperar para los demócratas la gobernatura del Estado tras doce años de dominio republicano, en lo que podría ser una de las escasas alegrías de Obama en la noche del 2 de noviembre. Desde las primarias, su campaña ha sido de las más reñidas, y a día de hoy está totalmente empatada con su rival, Rick Scott.
Virginia Occidental. 2010 no iba a ser año electoral en este pequeño estado, pero la inoportuna muerte del nonagenario senador Robert Byrd el mes de junio abrió un nuevo flanco vulnerable en las líneas demócratas. A pesar de haberse decantado por los republicanos a nivel presidencial esta última década, Virginia Occidental (un territorio de carácter rural, muy ligado a la minería del carbón) sigue siendo fuertemente demócrata a nivel estatal, y el gobernador Joe Manchin confiaba en ganar el escaño que Byrd retuvo cómodamente durante más de seis décadas. No obstante, estas elecciones se han convertido en una montaña rusa en la que el demócrata Manchin (a pesar de su popularidad como gobernador) y su rival John Raese han perdido y recuperado varias veces el liderazgo en las encuestas de forma abrupta. A escasos días de la cita con las urnas, Manchin cuenta con unos cinco puntos de ventaja sobre el republicano, pero la volatilidad de estos comicios los convierte en una de las posibles claves del control del Senado.
Alaska. La senadora republicana Lisa Murkowsky fue derrotada contra pronóstico en las primarias de su propio partido por un joven y desconocido abogado llamado Joe Miller, que contaba con el apoyo de la ex-gobernadora Sarah Palin. Desde entonces, se ha convertido en una de las estrellas del Tea Party, y al igual que pasa en Florida con el duelo entre Marco Rubio y Charlie Crist, su victoria supondría una segura radicalización dentro del seno del partido republicano. Dadas las pocas posibilidades del demócrata Scott McAdams de ganar, Murkowsky decidió luchar por permanecer en el Senado como independiente. La ligera ventaja de Miller sobre su antigua compañera de partido de estas últimas semanas se ha ido estrechando aún más: empate técnico.
Washington. La senadora demócrata Patty Murray ha afrontado una dura campaña de reelección en uno de los estados de la costa oeste que su partido no se puede permitir perder. El rival que la está poniendo en aprietos es alarmantemente mediocre: Dino Rossi, un empresario inmobiliario derrotado ya dos veces consecutivas como candidato a la gobernatura de un estado que se ha escorado notablemente a la izquierda los últimos veinte años. A pesar de lo poco inspirador que resulta el republicano, las encuestas señalan un empate técnico entre ambos candidatos. Si Murray, que apenas le saca uno o dos puntos a su rival (algo muy peligroso para un cargo electo), no logra ser elegida para un cuarto mandato, los demócratas no sólo acusarán la herida en uno de sus feudos, sino que perderán a una de sus legisladoras más fuertes en el Capitolio.
Kentucky. A diferencia de otros candidatos al Senado respaldados por el Tea Party, Rand Paul no es en absoluto un joven desconocido. Este enérgico oftalmólogo y activista en contra de los impuestos es hijo del mítico congresista Ron Paul, quien fuera varias veces contendiente en las primarias republicanas a la presidencia y auténtico sucesor de Barry Goldwater como voz de la conciencia de la derecha republicana (aunque sus ideas beben más de Ludwig von Misses y Friedrich Hayek). Después de imponerse en las primarias, Rand Paul ha conseguido mantener hasta hoy un sólido liderazgo en las encuestas sobre el demócrata Jack Conway que, de materializarse en las urnas, le podría convertir en uno de los principales líderes de la oposición. Rand Paul ha heredado de su padre un sólido bagaje ideológico (aunque su radical individualismo le lleva a mantener ciertas posiciones heterodoxas, como su oposición a la patriot act) que le puede convertir en el perfecto nexo entre el tradicional sector conservador republicano y el Tea Party. Algunos creen ven en él un candidato viable a la presidencia; unos buenos resultados el 2 de noviembre pueden ayudarle a emprender ese camino.
Es imposible comentar in extenso todas las candidaturas significativas. Aunque he dado cierta preferencia a las contiendas más reñidas, no conviene olvidarse de aquellas que estando aparentemente decantadas en las encuestas, también pueden tener lecturas importantes. Conviene mirar por el rabillo del ojo la magnitud de las probables derrotas de demócratas como el senador Russ Feingold de Wisconsin o el gobernador Ted Strickland de Ohio; confiados hasta hace pocos meses en su reelección, ambos se encuentran en estados del medio oeste que se suponían escorados en las últimas décadas hacia los demócratas. Igualmente preocupante sería que, por ejemplo, el emblemático demócrata Dennis Kucinich (el principal portavoz de la izquierda demócrata) tuviera demasiados problemas para ser reelegido en el décimo distrito de Ohio.
Como conclusión, hay que decir que esta guía no caduca el 3 de noviembre. En mi opinión, estas elecciones son el segundo capítulo de un proceso político que comenzó en 2008 y que puede ser clave para definir el rumbo de las democracias occidentales en el futuro. Como a finales de los 70, estamos en un momento de búsqueda de nuevos modelos políticos y económicos; al igual que en el pasado, estas elecciones pueden condicionar decisiones clave y alumbrar líderes insospechados. Conocer sus claves es conocer las raíces del futuro.
Dion Baillargeon


 Pero, como los inmigrantes de hace un siglo, ellos tenían su Isla de Ellis, una nueva humillación modernizada donde también son el mismo estereotipo: el extranjero, el árabe, el posible terrorista. A partir de aquí, Muna y Fadi deben enfrentarse a un país que aún tiene presente la tragedia del 11-S y está convencido de su liderazgo internacional contra un terrorismo que, resumidamente, creen que combaten en cada país que el gobierno de Bush ha señalado como enemigo. "Mi hermano está luchando en Irak para que sean libres", señala un adolescente en la película, perfecto resumen de las consecuencias de tanta propaganda producida desde el poder: la ignorancia. Porque, ¿no se decía lo mismo de Vietnam?
Pero, como los inmigrantes de hace un siglo, ellos tenían su Isla de Ellis, una nueva humillación modernizada donde también son el mismo estereotipo: el extranjero, el árabe, el posible terrorista. A partir de aquí, Muna y Fadi deben enfrentarse a un país que aún tiene presente la tragedia del 11-S y está convencido de su liderazgo internacional contra un terrorismo que, resumidamente, creen que combaten en cada país que el gobierno de Bush ha señalado como enemigo. "Mi hermano está luchando en Irak para que sean libres", señala un adolescente en la película, perfecto resumen de las consecuencias de tanta propaganda producida desde el poder: la ignorancia. Porque, ¿no se decía lo mismo de Vietnam?