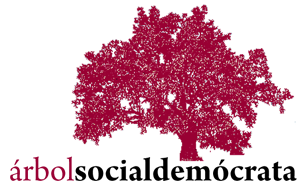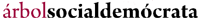martes, 22 de enero de 2013
Israel vota: una aproximación al rompecabezas israelí
miércoles, 5 de diciembre de 2012
La contrarreforma educativa de Wert
martes, 21 de junio de 2011
Las otras guerras y conflictos existentes (y II)

-Insurgencia en las Filipinas: a finales de los años 60, un grupo del Partido Comunista filipino organizó un ejército guerrillero, el Nuevo Ejército del Pueblo, que prosigue su actividad desde la isla de Luzón, aunque con menor impulso tras la revisión de la estrategia contrainsurgente bajo la presidencia de Corazón Aquino. Igualmente, desde la década de los 60 operan en otras islas guerrillas islamistas separatistas. La Operación Libertad Duradera actuó en Filipinas contra esta guerrilla islamista, aunque actualmente se ha cambiado la estrategia por el diálogo entre el gobierno y las guerrillas comunista e islamista. En total, desde sus inicios las guerrillas se han cobrado la vida de más de cien mil personas.
-Conflicto kurdo en Turquía: desde finales de los años 70, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), comunista, y junto a otras organizaciones revolucionarias y separatistas kurdas mantiene un largo conflicto, con 45.000 víctimas, contra el Estado turco por la independencia de los kurdos de Turquía por la histórica marginación social y política que han venido sufriendo hasta hace bien poco. El PKK, considerado una organización terrorista, se vale del Kurdistán iraquí como base de operaciones contra Turquía. Igualmente, aparte de típicas acciones guerrilleras en el sudeste de Turquía, se han empleado atentados en el oeste del país. Actualmente la marginación de los kurdos en Turquía está reduciéndose, se permite la enseñanza del kurdo y la emisión de canales de televisión en ese idioma y el parlamento cuenta con diputados pro kurdos, si bien el anterior partido pro kurdo, el Partido de Sociedad Democrática fue ilegalizado, acusado de complicidad con el PKK y sustituido por el Partido de la Paz y la Democracia.
-Insurgencia del Ejército de Resistencia del Señor: esta guerrilla de inspiración cristiana inició su lucha en 1987 en el norte de Uganda, aunque actualmente ha ampliado su zona de ataques a Sudán del Sur, a la República Democrática del Congo y a la República Centroafricana. El ERS busca crear una república teocrática cristiana en Uganda y castigar a la etnia acholi, empleando a miles de niños como soldados y esclavos sexuales y, en lo que va de conflicto, ha causado 12.000 muertes directas y más de dos millones de desplazados.
-Conflicto de Cachemira: el conflicto estalló en 1947 tras la independencia y partición de la colonia británica de la India entre Pakistán y la Unión India. La región estaba gobernada por hindúes pero poblada mayoritariamente por musulmanes, y tanto un país como el otro reclaman que el territorio les pertenece, apoyando a diversos grupos terroristas y guerrilleros que se han cobrado la vida de entre 60.000 y 100.000 personas.
-Conflicto de Casamance en Senegal: considerado como una guerra civil de bajo nivel desde 1990 entre el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance y Senegal por la independencia de la región de Casamance, de mayoría jola. Los alto el fuego no dieron resultados a finales de los 90 el movimiento independentista se dividió en dos y comenzó a luchar entre sí, manteniendo los enfrentamientos con el ejército senegalés. El conflicto ya ha provocado la muerte de unas mil personas.
-Insurgencia en el Magreb: tras el final de la guerra civil argelina, del régimen autoritario contra el islamismo, desde 2002 varios grupos guerrilleros y terroristas, como los salafistas o Al Qaeda del Magreb Islámico han llevado a cabo ataques, secuestros y otras acciones en Argelia, Mauritania, Marruecos y Mali, no solo contra sus respectivos Estados o civiles, sino también contra extranjeros -turistas y activistas-, cuyos secuestros provocaron la atención de los medios de comunicación.
-Conflicto en el delta del Níger: el delta del río Níger, en Nigeria, es objeto de frecuentes luchas desde 2004 entre el Estado y los grupos separatistas del Movimiento para la Emancipación y las Fuerzas Voluntarias Populares, de las etnias ogoni e ijaw, por el control de los pozos petrolíferos y justificándolo por la pobreza y la corrupción de la región y el país. Hasta ahora, el conflicto arroja un balance de unos 4.000-5.000 muertos.
-Conflicto de Baluchistán: los insurgentes baluchis luchan contra Irán y Pakistán por la independencia de esta región controlada por los dos Estados. El conflicto ha conocido diversas fases de tranquilidad y lucha desde 1948; el actual período de enfrentamientos surge en 2004, con 7.000 muertos desde entonces. En la zona también han colaborado diversos actores, como los talibanes, o incluso Estados Unidos e Irak para desgastar a Irán.
-Conflicto Irán-kurdos: el Partido por la Vida Libre de Kurdistán (PJAK), al que algunos ven relación con el PKK, pero también con Estados Unidos, sostiene un débil enfrentamiento contra el régimen teocrático iraní por la libertad del Kurdistán de Irán, no necesariamente la independencia, sino bajo un régimen federal y democrático donde se reconozcan los derechos de las otras minorías nacionales que viven en Irán. Las acciones del PJAK se han limitado a la teoría de la acción-represión-acción, al asesinato de miembros de fuerzas de seguridad iraníes en venganza por muertes de kurdos iraníes o en el derribo de helicópteros y pequeños ataques a soldados iraníes. En total, el conflicto lleva unas trescientas muertes desde 2004.
-Insurgencia del sur de Tailandia: desde 2004 la violencia en las provincias más al sur de Tailandia ha aumentado. Los grupos insurgentes, acusados de terrorismo y de vínculos con Al Qaeda y con las guerrillas islamistas de Filipinas, justifican sus actos como respuesta a la falta de representación de los musulmanes en la política tailandesa, así como la pobreza de la zona. Las acciones de los insurgentes, que tienen entre 500 y 15.000 efectivos según las fuentes, se basan en ataques de bombas contra ciudades y edificios oficiales y llevan ya 7.000 muertos.
-Cuarta guerra civil de Chad: mantiene la estela de conflictos anteriores entre árabes musulmanes del norte y africanos cristianos del sur, la lucha por el poder y la tierra, ocultos tras la lucha contra Sudán como excusa para el enfrentamiento entre los diversos grupos sociales rivales. Las nuevas negociaciones, lideradas por las Naciones Unidas y la ayuda humanitaria de Canadá, permitieron el "fin" del conflicto en 2010, a la espera de nuevas elecciones para normalizar la situación. Desde 2005 hasta 2010, ha habido más de mil muertos.
-Insurgencia en el norte del Cáucaso: pese al fin oficial del conflicto de Chechenia y tras las acciones bélicas contra Georgia, la región sigue siendo inestable, con la actividad guerrillera de grupos islamistas en las repúblicas de Chechenia, Daguestán, Ingusetia y Kabardino-Balkaria, concentradas en acciones terroristas de ataques a edificios oficiales, medios de transporte, etcétera, con un balance de 900 muertos. Reclaman la independencia de esas regiones bajo regímenes islamistas, o luchando entre sí, sosteniendo diversas interpretaciones islámicas como el salafismo o el sufismo, mientras el régimen de Putin mantiene el control de la región por el ejército y las violaciones de los derechos humanos en los diversos bandos.
martes, 29 de marzo de 2011
Las otras guerras y conflictos existentes (I)

Voy a hacer una breve síntesis de los actuales conflictos. No debemos caer en el simplismo al que nos acostumbran los medios informativos, ni siquiera la de los partidos que reclaman con orgullo el patrimonio del pacifismo o la defensa de "los pueblos", puesto que tanto manipulan uno como otro desvirtuando la realidad de esos conflictos como manteniendo un silencio absoluto, en ocasiones incómodo para ellos y los intereses que tienen detrás.
- Insurgencia naxalita-maoísta (India): surgida alrededor de 1967 por la guerrilla del Partido Comunista de la India (marxista-leninista)-guerra popular. La situación se ha quedado estancada: la guerrilla se refugia en zonas boscosas, atacando a la policía y reclamando cambios sociopolíticos para acabar con el sistema de castas, reparto de la tierra y emancipación femenina. Han muerto alrededor de 10.000 personas en el conflicto, y según la BBC, el año pasado la guerrilla pidió un alto el fuego para iniciar negociaciones.
- Guerra civil afgana: empezó en 1978 con la toma del poder por parte de su partido comunista, comenzando un largo proceso bélico donde han participado los soviéticos en su famosa invasión de 1979, creando su Vietnam, las insurgencias muyahidin y talibán y finalmente la intervención de la OTAN en 2001. A día de hoy, el Estado afgano es muy débil, apenas controla poco más de la región de la capital, Kabul, estando el resto controlado por señores de la guerra y las distintas divisiones militares de la OTAN, con un balance de muertos muy variados según las fuentes, que van desde 600.000 a los 2 millones de muertos.
-Guerra civil somalí: la situación de Somalia se deterioró a mediados de los 80, con insurrecciones contra la dictadura de entonces y la posterior reacción para reinstalar en el poder al tirano derrocado. Desde entonces, el poder político somalí se resquebrajó, configurando a Somalia como Estado fallido según las listas de Fund for Peace y Foreign Policy. De la desintegración del poder central han quedado varios poderes locales: el gobierno reconocido por la comunidad internacional, que controla poco más de la capital y algunas regiones dispersas, la guerrilla islamista y las regiones independientes de facto de Somalilandia y Puntlandia. El balance de muertos también es variable, de 300.000 a 400.000.
-Guerra en Waziristán (noroeste de Pakistán): las derivaciones de la guerra civil afgana se trasladaron a esta región pakistaní, con una importante presencia de la etnia pastún, base de los talibanes. Parte de los combatientes talibán de Afganistán cruzaron la frontera, los Tehrik-i-Taliban Pakistan, y junto a células de Al-Qaeda, a otros movimientos islamistas como Thereek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi y los talibanes pakistaníes de Lashkar-e-Islam han llevado a cabo diversos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el ejército de Pakistán. También han realizado diversos atentados contra la minoría cristiana, mezquitas sufíes y a cualquiera que realice críticas en contra de la Ley contra la blasfemia, como el asesinato acaecido hace un mes del ministro de minorías pakistaní, el cristiano Shahbaz Bhatti. Los enfrentamientos, iniciados desde 2004, han supuesto unos 30.000 muertos, la pérdida del control estatal de la zona tribal y el peligro de desestabilización del régimen pakistaní, con la caída de Musharraf en 2008, el asesinato de Benazir Butto el año anterior y las luchas políticas entre el Partido Popular de los Butto y la Liga Musulmana de Nawaz Sharif.
-Insurgencias chíi y del sur de Yemen: estas son dos insurgencias muy distintas. Primero, tenemos que tener en cuenta el contexto de Yemen, un país suní reunificado en 1990 con Saleh como presidente, con ambición de hacer vitalicio su mandato presidencial (las actuales revueltas parecen haber truncado su plan), provocando la desafección de parte de las tribus yemeníes y de las antiguas élites del sur, marginadas del país unificado, además de la minoría chií zaidí del norte. El conflicto con los chiíes comenzó en 2004, con varias campañas de guerrilla y tierra quemada por parte de los rebeldes a lo largo de estos años, incluidas incursiones dentro de Arabia Saudí, a la que acusan de connivencia con el régimen de Saleh; a su vez, el presidente yemení acusó a Irán de estar detrás de los rebeldes chiíes. La insurgencia del sur comenzó en 2009, con intención de volver a separar el sur del resto del país, pero esta vez la rebelión está capitaneada por islamistas, acusados de colaborar con Al-Qaeda. En ambos casos, el gobierno de Saleh recibió ayuda de Estados Unidos para bombardear las zonas rebeldes, según los cables filtrados por Wikileaks. La cifra de muertos se eleva a entre 12.000 y 16.000 muertos, según las fuentes, aunque la cifra de desplazados es de unas 175.000 personas.
-Guerra contra el narcotráfico en México: tras ser elegido presidente de México en 2006, Felipe Calderón inició una serie de operaciones federales contra los cárteles de la droga. En amplias zonas del país los cárteles se habían convertido en la única autoridad y monopolizaban el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Para luchar contra ellos, Calderón ha militarizado parte del territorio federal y ha usado al ejército y a la policía, levantando bastantes críticas: falta de preparación de los cuerpos de seguridad para estas operaciones, no atacar las redes de financiación de la droga y no llevar a cabo campañas de concienciación sobre el consumo de drogas. En ello sin duda se revela la corrupción que afecta al Estado mexicano, y al miedo generalizado por los cárteles: las mafias han realizado diversos ataques para amedrentar a la población civil, así como el asesinato de periodistas, políticos y policías. Las cifras de muertos, también variables, van desde 28.000 a 300.000 muertos.
-Conflicto nómada de Sudán: este conflicto, iniciado en 2009, tiene su origen en la guerra de Darfur. Se enfrentan los clanes nómadas de los Messiria y los Rizeigat por el control de los recursos -escasos- de zonas de pastoreo, ganado y agua, en la región de Kordofan del Sur. El número de muertos -de 2.500 a 3.500- no es nada comparado con el de desplazados, 350.000.
-Segunda guerra civil de Costa de Marfil: el conflicto estalló al no reconocer el presidente saliente, Laurent Gbagbo, su derrota en las elecciones presidenciales de octubre/noviembre de 2010. Gbagbo se negó a traspasar el poder al presidente electo, Alassane Ouattara, pese a las presiones internacionales. A los pocos días de finalizar la segunda vuelta electoral, comenzaron enfrentamientos entre partidarios de Ouattara y fuerzas militares y paramilitares de Gbagbo. Hay que entender la situación de la que partía Costa de Marfil: entre 2002 y 2004 se libró la primera guerra civil entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur, con intervención de la ONU con tropas de la antigua metrópoli colonial, Francia. Los resultados electorales de 2010 reflejan la división de la guerra civil: Ouattara recibe el apoyo de los musulmanes y Gbagbo de los cristianos. Las milicias musulmanas volvieron a tomar las armas para poner en el poder al presidente electo y comenzaron a tomar ciudades desde febrero de 2011, denunciando la existencia de matanzas y fosas comunes en las ciudades tomadas, culpando a las fuerzas de Gbagbo, aunque la ONU acusa a las fuerzas de Ouattara de estar detrás de muchas de las muertes. Francia decidió intervenir de nuevo en el país, exigiendo al presidente derrotado la entrega del poder y la celebración de negociaciones entre los dos bandos, que a día de hoy resultan infructuosas. 100.000 se han visto obligadas a desplazarse para huir de los conflictos y alrededor de 1.500 personas han muerto, aunque las cifras podrían ser mayores.
-Conflicto interno de Birmania: los problemas internos de Birmania comienzan desde su independencia en 1948. Los comunistas se rebelaron contra el nuevo gobierno, buscando el apoyo de la amplia capa campesina del país. Los cristianos de Karen (hoy Kayin), se alzaron en armas por la autonomía de la región. La situación empeoró para las de minorías (religiosas, como cristianos o musulmanes; o nacionales, como chinos, , kayin, tailandeses...) al imponerse el budismo como religión oficial. El levantamiento de 1988 y las elecciones libres de 1990 fueron acalladas por la Junta militar birmana, convirtiendo al Estado socialista en una simple dictadura militar, negándose los militares a ceder el poder a la oposición civil de Aung San Suu Kyi. En 2007 ocurrió otro levantamiento, que en muchos aspecto reproducía el de 1988: monjes y estudiantes comenzaron a manifestarse en Rangún, protestando por el aumento de los precios, trasladándose las protestas a más de veinte ciudades del país. Los militares arrestaron a los monjes manifestantes y dispersarón a los civiles con gases lacrimógenos, pese a que algunos soldados se negaron a disparar contra la población. La comunidad internacional no pudo dar una respuesta conjunta: los requerimientos de la ONU de proteger a la población no surtieron efecto por el apoyo público de Rusia y China a la junta birmana.
-Conflito israelo-palestino: desde los años 20 y 30 del siglo XX existían pequeños conflictos entre la comunidad judía y la árabe de Palestina, cada vez más violentos a medida de que surgía la posibilidad de la creación de Israel. Con su creación en 1948, entró en guerra con sus países árabes vecinos en 1948, en 1956 (guerra de Suez), 1967 (guerra de los seís días), 1973 (guerra de Yom Kippur), 1982 (I guerra del Líbano) y 2006 (II guerra del Líbano), además de las dos intifadas con los palestinos. Aparte de los conflictos bélicos clásicos, Israel mantiene a la franja de Gaza bajo bloqueo económico y militar, con bombardeos y acciones bélicas con las milicias de Hamás de Gaza, y ocupa Cisjordania y la zona este de Jerusalén, expulsando a palestinos de sus casas y estableciendo colonias israelíes, además de mantener el muro de Cisjordania, aislando a las ciudades palestina y controlando todos los movimientos de la población. Las diversas negociaciones han fracaso, incapaces de llegar a un acuerdo sobre el reconocimiento de Israel, la existencia de dos Estados o qué fronteras considerar. Las cifras de muertos, diversas, pueden llegar a más de 120.000.
-Conflicto armado de Colombia: el conflicto surgió a mediados de la década de 1960 como plasmación de la política del Frente Nacional y de la imposibilidad de participación política de otros sectores sociales. Las guerrillas de las FARC, ELN, M-19 y EPL y otros pequeños grupos iniciaron acciones contra el Estado, llegando a controlar regiones enteras, sobre todo del interior del país. El Estado colombiano reaccionó, primero, en los años 70, como otros países de su entorno respecto a la guerrilla y el terrorismo, con la guerra sucia, detenciones y torturas, y posteriormente, desde los años 80, con de negociaciones para reinsertar a los grupos en la vida política del país, que tuvo éxito con el M-19. Al conflicto político se le unió el problema de la droga, con enfrentamientos con las mafias de la droga primero, (y la formación de la organización paramilitar AUC) y con el uso del narcotráfico para la financiación de la guerrilla, después. La violencia ha convertido a Colombia en uno de los países más inseguros, aunque se han hecho verdaderos progresos en ese aspecto; sin embargo, alrededor de 200.000 personas han perdido la vida y siguen cometiéndose secuestros y asesinatos tanto de ciudadanos anónimos como de personalidades del país, además de evidenciarse lazos entre el gobierno, el narcotráfico y las bandas paramilitares.
jueves, 7 de octubre de 2010
La astucia política de Geert Wilders

Es, sin duda, el resultado que más se acercaba a los deseos de Rutte. En junio, comentando los resultados de las elecciones neerlandesas, aposté por la formación de un gabinete de centro-derecha con el PVV. Argumentaba que era la coalición de gobierno que haría posible un mayor desmantelamiento del Estado del bienestar neerlandés, endurecería la inmigración y sería más beligerante respecto al Islam. La participación de la extrema derecha en el gobierno revelaría "a la opinión pública la esterilidad del odio como programa político" y podría correr la misma suerte que su antecesor ideológico, la Lista Pim Fortuyn, que desapareció como opción política.
Lamento haber estado tan equivocado, ya que acerté en parte y no en lo importante. Subestimé la inteligencia de Wilders. Evitando el ejemplo de la Lista Pim Fortuyn, consigue eludir la responsabilidad del gobierno pero haciendo que el futuro gabinete de liberales y democristianos aplique sus exigencias. En el acuerdo firmado con ellos, se prevé una reducción de parlamentarios y funcionarios, el ahorro de 18.000 millones de euros, recorte de la ayuda al desarrollo y de la cuota a la Unión Europea. A pesar del recorte social que se prevé, Wilders intenta presentar a su partido como defensor de los jubilados y trabajadores con medidas como mayores ayudas a ancianos y la subida de la edad de jubilación de 65 a 66 años, por debajo de lo que planteaban los liberales.
En las medidas que más interesan a Wilders, la inmigración y el Islam, el nuevo gobierno prohibirá el burka en todo el país, restringirá los fondos públicos a las escuelas musulmanas, las condiciones para la reunificación familiar serán más estrictas, los inmigrantes que no superen los exámenes de civismo serán expulsados y los escolares inmigrantes deberán ir a centros especiales para aprender el neerlandés y alcanzar el nivel de aprendizaje de sus compañeros. Se vigilará la concesión de asilos político de "países peligrosos". Además, se aumentará el número de policías. Y sobre los "coffeeshops" donde se consume legalmente marihuana, deberán convertirse en clubes de socios. A fastidiarse el "turismo de maría".
Así pues, la sombra de Geert Wilders sobre el nuevo ejecutivo será alargada, con la circunstancia de que él se lava las manos de las decisiones impopulares que deberán tomar, pero apropiándose de las populares. Con ello, quiere consolidar el crecimiento de su partido y obtener buenos réditos electorales para próximas elecciones. Para ello, no dudará en mantener el discurso del odio al Islam y la visión de dos civilizaciones enfrentadas: Occidente contra el Islam y su invasión, la inmigración, Occidente como sociedad democrática amenazada por un Islam tiránico e invasor.
Hay dos métodos de controlar a la gente: asustándola y desmoralizándola. Ya han conseguido desmoralizar a las clases medias y bajas para alejarlas de la socialdemocracia. Ahora las asustan para que no puedan prescindir de la extrema derecha. Wilders quiere ser un líder mesiánico, carismático y providencial para los Países Bajos. En ello, habrá "salvado" a la sociedad neerlandesa: habrá mantenido el orden y los valores tradicionales, una sociedad homogénea y temerosa del poder. Lo conseguirá, claro está, a costa de destruir los mismos valores de democracia y libertad que dice defender.
Actualmente, Geert Wilders está siendo juzgado por los tribunales neerlandeses por incitación al odio, discriminación e insultos a los musulmanes. Amparándose en un supuesto partidismo de los jueces, Wilders se niega a contestar sus preguntas. ¿Cómo lo verán sus conciudadanos? Wilders intenta explotar el juicio como un proceso político y una restricción a su libertad de expresión, que considera que no debe tener restricciones. "Es usted muy bueno haciendo planteamientos que luego no quiere discutir", dijo Jan Moors, juez presidente del caso.
El juicio sentará un precedente sobre los límites de la libertad de expresión. La principal preocupación es que este proceso sea visto como una "rendición" al Islam, como quieren venderlo la extrema derecha, recordando la reacción de los islamistas ante las caricaturas de Mahoma en la prensa danesa. Así, para ellos Islam es islamismo radical, es violencia, es tiranía y sus brazos son el terrorismo y la invasión a través de la inmigración. No hay lugar a distinciones, todos los musulmanes son iguales para ellos. Por extensión, nosotros, los europeos, los demócratas, los defensores de la libertad, sólo podemos combatirlo. Tener otra mentalidad implica habernos "rendido".
Ésa es la verdadera visión totalitaria, la única peligrosa para la libertad. Tenemos que combatir a los intolerantes.
jueves, 11 de marzo de 2010
El Dios de los terroristas

Me causa una tremenda impresión la noticia que recoge el diario ultra Minuto Digital. Que un converso del Islam al cristianismo declare barbaridades sobre la religión musulmana puede resultar comprensible, máxime al haber estado relacionado con el mundo de Hamás. Pero en ningún modo se puede pretender caracterizar a una creencia y a sus millones de fieles por lo que una determinada persona diga en un contexto determinado. Si confundir el Islam con lo que dicen o hacen los terroristas es un argumento para condenar una fe, es igual de estúpido que condenar el cristianismo por lo que haga o diga la Iglesia.
Esta noticia, que deja a un lado a la objetividad y el contraste y no revela precisamente el buen juicio de los redactores, es un ejemplo de la ya extensa campaña de desprestigio contra todo un mundo. Una vez, el Occidente, cristiano por supuesto, es la luz y el Oriente, musulmán, es la barbarie. Es muy curioso que dos fes que hablan del mismo Dios presenten la visión contraria del Creador tan distinta. Dios es amor, Dios es un terrorista… no parecen que hayan leído nada acerca de las Cruzadas, ni siquiera haber entendido un libro de historia.
Se habla de que el conflicto que vivimos es una guerra entre dos dioses. ¿Dos dioses? Es una concepción errónea, porque no hay que olvidar que siempre, siempre, el motivo último de los conflictos es la economía. Lo que se juega en Oriente Próximo, y en muchas otras regiones (la salida al mar para Bolivia, los conflictos del Congo, el Cáucaso, el Mar del Norte o las regiones polares…) es siempre el control de los recursos, ya sean el petróleo, el agua o el gas natural, además de cobalto o minas de piedras preciosas. Dios, como siempre, es la excusa perfecta para legitimar todo mal, y eso nos lleva desde Bush hasta Al Qaeda, en la actualidad.
Hoy, que han pasado seis años desde el 11-M, debemos ser lo suficientemente inteligentes para comprender la naturaleza de los conflictos. Los enemigos de la libertad no están en las casas derruidas de Palestina, en las pateras que cruzan el Estrecho o en los indígenas americanos que exigen acabar con décadas de explotación. Los enemigos de la libertad son esos mismos poderosos que invocan su nombre para acometer la mayor hipocresía y salvajadas de la humanidad. Son los Bush, los Putin, los Castro, los reyes de Arabia… y los Aznar, las Esperanzas Aguirre, los Berlusconi…
lunes, 8 de febrero de 2010
La nación cristiana de Zapatero

Los lacayos de la institución religiosa más intolerante, la Iglesia católica, atacan al presidente por su "empeño" en "borrar a Dios de España" o "destruir la religión católica". El odio nace de la ignorancia y la concordia se construye sobre el conocimiento, dijo Zapatero ante Obama, y es la respuesta de la verdad y de la libertad frente al dogma caduco.
La Iglesia católica, por ser katholikós “universal", quiere extender el mensaje universal y redentor de Jesús, y es legítimo que así lo haga, pero ha confundido el mensaje de Jesús, que es de liberación, con su propio mensaje, que es de dominación. Los colonos que dieron vida a Estados Unidos en cambio, no se confundieron, y por eso las iglesias estadounidenses no están unidas al Estado. Son ekklēsía, asamblea de fieles. El mensaje universal de Jesús se protege cuando estas iglesias no se atribuyen la universalidad.
La libertad es la verdad cívica, la verdad común. Es ella la que nos hace verdaderos, auténticos como personas y como ciudadanos, porque nos permite a cada cual mirar a la cara al destino y buscar la propia verdad. Esto dijo Zapatero, y a él hay que reclamarle que la libertad sea celosamente protegida para que el verdadero mensaje cristiano, independientemente de si se es o no creyente en algo, pueda llegar a permitir el conocimiento, y con él, construir la concordia.