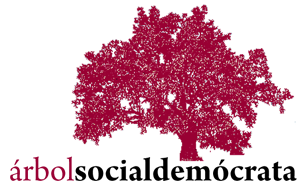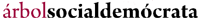A la hora de construir el Estado como superestructura con la dialéctica, Marx quiere superar a Hegel. Pone su acento en la producción real y lucha por la vida que es clave para entender las relaciones sociales.
El materialismo histórico busca la causa que más ha influido en los hechos sociales: el desarrollo económico, los modos de producción e intercambio y las relaciones agregadas, que son las luchas de clases.
Marx y Engels parten del hombre frente a la naturaleza. Los hombres luchan contra ella para que satisfaga sus necesidades. Es una lucha individual al principio, pero progresivamente es una lucha social, estableciendo relaciones con otros hombres. Al contrario que lo que sostiene Rousseau, el hombre es sociable, no es nada sin otros hombres. El instrumento que relaciona a los hombres es el trabajo productivo, que permite que los hombres se socialicen y la sociedad se humanice. Cada individuo trabaja en lo que permite su perfeccionamiento.
Ese trabajo acaba no produciendo, se convierte en un elemento distorsionador por la alienación, porque ciertas ideas, objetivándose, acaban sometiendo al individuo y se hace ajeno a lo que produce. Esto se da cuando se divide el trabajo y el hombre es un grano del proceso productivo, se hace ajeno del producto y de sus resultados, con la apropiación de los excedentes productivos por parte de otros individuos ajenos.
Se produce la desigualdad y un enfrentamiento irreversible entre los hombres, con sumisión de unos frente a otros, que controlan los excedentes y hacen que el resto no desarrollen su personalidad y no pueden decidir su destino más que como esclavos. Dejan de ser dueños de sí.
En los procesos de producción la alienación se basa en que uno controla la producción y el otro no. Es correlativo el desarrollo de las fuerzas productivas al desarrollo económico, y les corresponde un determinado medio de producción. A cada modo de producción le corresponde un desarrollo propio y unas relaciones de producción propias: comunitario, esclavista, feudal, capitalista y socialista.
Marx y Engels consideran que los modos de producción son históricos, que se suceden en el tiempo y cada uno sucede al anterior.
No hay nada perpetuo. El cambio es revolucionario cuando hay un desajuste en las relaciones de producción con el desarrollo económico y las fuerzas productivas. El enfrentamiento da a un nuevo desarrollo económico frente a los anacrónicos. Se establece un nuevo modelo económico y social que afecta a otros ámbitos como el político o el cultural.
La historia es la sucesión de los distintos modos de producción. Éste es el elemento para entender el Estado como superestructura.
El comunismo es el fin último, porque es la teoría que establece Marx, si no, no tendría sentido. Es volver al estado de la naturaleza, destruyendo no se sabe cómo al Estado, eliminando las clases y la división del trabajo. Es una teoría utópica y sin más contradicción con el anarquismo que los medios.
La historia de toda sociedad es la lucha de clases, que se enfrenta a lo largo de la historia de forma abierta o sosegada, hasta que uno triunfa y establece un nuevo modelo.
Marx y Engels refieren a las clases en el “Manifiesto comunista”, pero no qué es la clase para ellos. Son el conjunto de individuos que ocupan posición similar en la producción, control y consumo de los bienes. Unos son opresores y propietarios y otros oprimidos y dueños de su fuerza de trabajo, que produce la riqueza social.
Unos se necesitan a los otros para existir. La relación se basa en la explotación de los oprimidos por los opresores, expropiando los excedentes productivos.
En el modo esclavista los propietarios se adueñan de todo, menos algo para que puedan subsistir. En el modo capitalista los trabajadores creen que el salario es la expresión del trabajo productivo, y es un engaño, porque falta una parte, la plusvalía. Marx muestra como la clase opresora se queda con la mayor parte de lo producido por rentas, intereses y beneficios.
El paso siguiente es cuando se produce el antagonismo de clases o enfrentamiento. Debe haber dos elementos para que éste se produzca: el primero, que los opresores no se enfrenten por separado a los oprimidos por separado, todos se unen en una lucha de todos contra todos en agregación; el segundo, que entre todos los opresores y oprimidos surja una identidad o conciencia de que sean conscientes de sus intereses de grupo, que son insalvables y están enfrentados a los otros, sin posibilidad de acuerdo.
Es necesario saber la forma de lucha que se debe utilizar. Hay que tener conciencia de clase, clase para sí y clase frente al resto, y haciendo frente no como sindicalismo sino como revolución porque los intereses de clase son insalvables. Las clases son un elemento fundamental, los sujetos de la historia.
Marx decía que era relativamente difícil que en lugares donde las clases tenían obstáculos, como fábricas, no podían imperar o penetrar las tesis de las clases dominantes, y sí se podía crear conciencia de clase obrera
El control de la producción es igual al dominio político y a tener como su ideología las ideas dominantes de su clase burguesa. Esas ideas presentan un mundo armónico, aconflictivo. Plantean legitimar lo existente y detener la historia. Si los oprimidos asumen las ideas de los opresores se forma una falsa conciencia de clase y aburguesamiento ideológico.
Los burgueses quieren integrar a los oprimidos por el engaño y convencerles que su mundo es mejor. El instrumento que expresa las ideas dominantes para construir ese mundo es el Estado, que lo utiliza con sentimiento de agregación y opresión. El Estado es representante de la sociedad en su conjunto para los burgueses cuando sólo representa a los intereses dominantes para mantener el orden social.
El fin del Estado es garantizar la propiedad de la clase dominante. La definición de dominio sobre la superestructura es que toda la realidad jurídico-política depende de la económica. Muerto Marx, Engels limó esa visión y dijo que no implicaba que el elemento económico definía la superestructura. Afirmaba posibilidades a expensas de otras, pero siempre la consideraba como base, la estructura que sustenta la superestructura política. Retoman a Rousseau y lo corrigen. Los iusnaturalistas siguen a Locke en su estado de la naturaleza, que es bueno pero hay que dar el paso necesario al Estado.
Marx y Engels ven en el Estado la guerra de todos contra todos, el homo homini lupus de Hobbes, la máxima expresión de violencia, un conjunto de instituciones políticas que concentran la máxima expresión disponible e imponible de violencia, organización y represión.
Como Rousseau, quieren volver al estado de naturaleza. El fin de la historia es una sociedad sin Estado, donde desaparecen las clases enfrentadas y por tanto desaparece el Estado. Marx ve en el Estado la opresión, y si el Estado es burgués es una dictadura burguesa y si es obrero es una dictadura del proletariado, porque es la opresión de una clase sobre la otra, pero siempre es explotación y dictadura. Aunque ambas son dictaduras, la del proletariado es transitoria hacia una sociedad sin Estado.
El materialismo histórico busca la causa que más ha influido en los hechos sociales: el desarrollo económico, los modos de producción e intercambio y las relaciones agregadas, que son las luchas de clases.
Marx y Engels parten del hombre frente a la naturaleza. Los hombres luchan contra ella para que satisfaga sus necesidades. Es una lucha individual al principio, pero progresivamente es una lucha social, estableciendo relaciones con otros hombres. Al contrario que lo que sostiene Rousseau, el hombre es sociable, no es nada sin otros hombres. El instrumento que relaciona a los hombres es el trabajo productivo, que permite que los hombres se socialicen y la sociedad se humanice. Cada individuo trabaja en lo que permite su perfeccionamiento.
Ese trabajo acaba no produciendo, se convierte en un elemento distorsionador por la alienación, porque ciertas ideas, objetivándose, acaban sometiendo al individuo y se hace ajeno a lo que produce. Esto se da cuando se divide el trabajo y el hombre es un grano del proceso productivo, se hace ajeno del producto y de sus resultados, con la apropiación de los excedentes productivos por parte de otros individuos ajenos.
Se produce la desigualdad y un enfrentamiento irreversible entre los hombres, con sumisión de unos frente a otros, que controlan los excedentes y hacen que el resto no desarrollen su personalidad y no pueden decidir su destino más que como esclavos. Dejan de ser dueños de sí.
En los procesos de producción la alienación se basa en que uno controla la producción y el otro no. Es correlativo el desarrollo de las fuerzas productivas al desarrollo económico, y les corresponde un determinado medio de producción. A cada modo de producción le corresponde un desarrollo propio y unas relaciones de producción propias: comunitario, esclavista, feudal, capitalista y socialista.
Marx y Engels consideran que los modos de producción son históricos, que se suceden en el tiempo y cada uno sucede al anterior.
No hay nada perpetuo. El cambio es revolucionario cuando hay un desajuste en las relaciones de producción con el desarrollo económico y las fuerzas productivas. El enfrentamiento da a un nuevo desarrollo económico frente a los anacrónicos. Se establece un nuevo modelo económico y social que afecta a otros ámbitos como el político o el cultural.
La historia es la sucesión de los distintos modos de producción. Éste es el elemento para entender el Estado como superestructura.
El comunismo es el fin último, porque es la teoría que establece Marx, si no, no tendría sentido. Es volver al estado de la naturaleza, destruyendo no se sabe cómo al Estado, eliminando las clases y la división del trabajo. Es una teoría utópica y sin más contradicción con el anarquismo que los medios.
La historia de toda sociedad es la lucha de clases, que se enfrenta a lo largo de la historia de forma abierta o sosegada, hasta que uno triunfa y establece un nuevo modelo.
Marx y Engels refieren a las clases en el “Manifiesto comunista”, pero no qué es la clase para ellos. Son el conjunto de individuos que ocupan posición similar en la producción, control y consumo de los bienes. Unos son opresores y propietarios y otros oprimidos y dueños de su fuerza de trabajo, que produce la riqueza social.
Unos se necesitan a los otros para existir. La relación se basa en la explotación de los oprimidos por los opresores, expropiando los excedentes productivos.
En el modo esclavista los propietarios se adueñan de todo, menos algo para que puedan subsistir. En el modo capitalista los trabajadores creen que el salario es la expresión del trabajo productivo, y es un engaño, porque falta una parte, la plusvalía. Marx muestra como la clase opresora se queda con la mayor parte de lo producido por rentas, intereses y beneficios.
El paso siguiente es cuando se produce el antagonismo de clases o enfrentamiento. Debe haber dos elementos para que éste se produzca: el primero, que los opresores no se enfrenten por separado a los oprimidos por separado, todos se unen en una lucha de todos contra todos en agregación; el segundo, que entre todos los opresores y oprimidos surja una identidad o conciencia de que sean conscientes de sus intereses de grupo, que son insalvables y están enfrentados a los otros, sin posibilidad de acuerdo.
Es necesario saber la forma de lucha que se debe utilizar. Hay que tener conciencia de clase, clase para sí y clase frente al resto, y haciendo frente no como sindicalismo sino como revolución porque los intereses de clase son insalvables. Las clases son un elemento fundamental, los sujetos de la historia.
Marx decía que era relativamente difícil que en lugares donde las clases tenían obstáculos, como fábricas, no podían imperar o penetrar las tesis de las clases dominantes, y sí se podía crear conciencia de clase obrera
El control de la producción es igual al dominio político y a tener como su ideología las ideas dominantes de su clase burguesa. Esas ideas presentan un mundo armónico, aconflictivo. Plantean legitimar lo existente y detener la historia. Si los oprimidos asumen las ideas de los opresores se forma una falsa conciencia de clase y aburguesamiento ideológico.
Los burgueses quieren integrar a los oprimidos por el engaño y convencerles que su mundo es mejor. El instrumento que expresa las ideas dominantes para construir ese mundo es el Estado, que lo utiliza con sentimiento de agregación y opresión. El Estado es representante de la sociedad en su conjunto para los burgueses cuando sólo representa a los intereses dominantes para mantener el orden social.
El fin del Estado es garantizar la propiedad de la clase dominante. La definición de dominio sobre la superestructura es que toda la realidad jurídico-política depende de la económica. Muerto Marx, Engels limó esa visión y dijo que no implicaba que el elemento económico definía la superestructura. Afirmaba posibilidades a expensas de otras, pero siempre la consideraba como base, la estructura que sustenta la superestructura política. Retoman a Rousseau y lo corrigen. Los iusnaturalistas siguen a Locke en su estado de la naturaleza, que es bueno pero hay que dar el paso necesario al Estado.
Marx y Engels ven en el Estado la guerra de todos contra todos, el homo homini lupus de Hobbes, la máxima expresión de violencia, un conjunto de instituciones políticas que concentran la máxima expresión disponible e imponible de violencia, organización y represión.
Como Rousseau, quieren volver al estado de naturaleza. El fin de la historia es una sociedad sin Estado, donde desaparecen las clases enfrentadas y por tanto desaparece el Estado. Marx ve en el Estado la opresión, y si el Estado es burgués es una dictadura burguesa y si es obrero es una dictadura del proletariado, porque es la opresión de una clase sobre la otra, pero siempre es explotación y dictadura. Aunque ambas son dictaduras, la del proletariado es transitoria hacia una sociedad sin Estado.