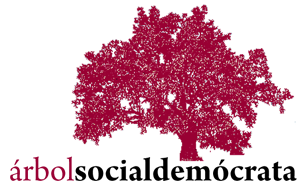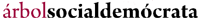Hace unos días recibí, como tantos otros militantes del Partido Socialista, un correo en nombre de Rubalcaba. En él, se decía que "son momentos difíciles para el PSOE", un PSOE que es la "alternativa" a las políticas del PP, un PSOE al que la ciudadanía pide unidad, fortaleza y propuestas. También, Rubalcaba se muestra abierto a las iniciativas y comentarios de los militantes y a sus entornos. Pues bien, en calidad de militante de base, esta es la reflexión que quiero transmitirle al secretario general del PSOE:
¿Qué le ocurre al PSOE? En términos electorales, el bienio 2011-2012 va camino de ser la peor época en la historia reciente del partido, y no hay visos de mejora (las encuestas señalan una caída en Cataluña del PSC, y en otras regiones de España parecen no dejar de perder terreno, caso de Valencia, con las únicas excepciones de Extremadura y Andalucía). El PSOE no solo no consigue volver a superar la barrera del 30% del voto sino que sigue cayendo. Las encuestas de mayor calidad son dispares: el
CIS mantiene a los socialistas en el 28,6% de intención de voto y
Metroscopia en el 22,9%, una diferencia relevante.
No conviene alcanzar la histeria por resultados tan decepcionantes para un partido de vocación mayoritaria pero tampoco hay que sentirse aliviados por no compartir la suerte del partido socialista griego PASOK. El mantenimiento del PSOE como primer partido de izquierda se debe a su buena sintonía en la escala ideológica del electorado, así como la inexistencia de competición de un partido de centro izquierda de nuevo cuño: ni IU ni UPyD pueden aspirar a hacerse con una buena masa de electores, no sin replantearse su línea ideológica y su vocación de partidos minoritarios. No existe una Syriza española. Esta potencial ventaja para el Partido Socialista solo se encuentra dificultada por la desconfianza que crea entre el electorado afín: el PSOE, con sus errores económicos en la legislatura 2008-2011 y su cambio de política, entre otras razones que se escapan de su control directo (crisis económica mundial, presiones del sector financiero internacional, (des)equilibrio de poder en la UE...) es el culpable de buena parte de la actual situación.
Las únicas posibilidades que le quedan al PSOE para gobernar en buena parte de las distintas administraciones están en la capacidad o no de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas: menos en Extremadura, donde se ha impuesta una lógica de "todos contra el PSOE"; en Andalucía han incluido a IU en el gobierno; en Asturias gobiernan gracias al apoyo de IU y UPyD; en Galicia, el escenario más favorable sin mayoría del PP era repetir el bipartito con el BNG. En Valencia, una encuesta reciente advertía de un desgaste considerable del PP regional y una mayoría de izquierda formada por un PSPV aún más escuálido y unas Esquerra Unida y Compromís fortalecidas. La respuesta de muchos era algo así como "bueno, perderemos votos, pero gobernaremos con ellos". Reactivar el mensaje de "todos contra el PP" para gobernar. Pero, ¿gobernar cómo? La pobre cultura política de España nos presenta a las coaliciones políticas como negativas, y es cierto que los partidos políticos no ayudan a superar esa opinión: con frecuencia hemos visto cómo las coaliciones han funcionado como gobiernos paralelos, rencillas mutuas, paralización de políticas por desacuerdos. En definitiva, la intransigencia de los partidos para alcanzar grandes acuerdos ha hecho naufragar las coaliciones: el bipartito gallego cayó, el tripartito catalán se hundió en el desacuerdo y hoy cada uno de los tres partidos de la izquierda catalana están lejos de cualquier acción común. A las coaliciones frágiles de la izquierda les sucedió la derecha reforzada. Con estos precedentes, ¿cómo podemos recibir con alegría una perspectiva de tripartito izquierdista en Valencia? ¿Qué políticas se seguirán? ¿Cada partido intentará llevarse todo el mérito de la acción de gobierno y excusarse de los deméritos en los otros, en perjuicio de la labor general? Si existieran garantías de flexibilidad y capacidad de diálogo en la izquierda española, podría no verlo con suspicacia.
Esa intransigencia e incapacidad de diálogo en la izquierda española opera también contra el PSOE. A la desconfianza del electorado se añade la beligerancia con la que la izquierda no PSOE dedica al partido socialista, en la que no solo hay críticas -justas- por la labor del Gobierno socialista, sino el rencor generado tras años de desencuentros y frustraciones por no haber conseguido ganar a los socialistas la disputa por el liderazgo de la izquierda. En los discursos lanzados por la izquierda siempre hay una de cal y otra de arena: reclamar al PSOE que reconsidere su discurso y pida perdón por los errores cometidos y, a la vez, un rechazo continuo de toda propuesta que eleve el PSOE en la oposición ("haberlo propuesto antes cuando gobernábais") y una negación casi total a entendimientos con el socialismo. Es decir, parecen pedir al PSOE una condena perpetua, una penitencia eterna y el silencio por los "pecados" cometidos. De nada parece servir la constatación de que el PSOE perdió las elecciones, se dejó cuatro millones de votos en el camino y ha iniciado un proceso de reconsideración del discurso. Hay una guerra total y el objetivo de la izquierda no PSOE es la desaparición del partido socialista. Cuando el diputado Odón Elorza
publicó en su blog sus propuestas de regeneración se le dijo de todo, incluso de entre quienes, en otros partidos, coinciden en algunos postulados. Parece haber
voces en la izquierda más preocupadas por la crítica destructiva que por la constructiva, en la que se oyen todos los errores pero no se escucha ninguna propuesta de mejora. Quizás yo pueda pecar de ingenuidad por preocuparme en exponer problemas y soluciones, no lo sé.
Por supuesto, es legítima la aspiración de los partidos al liderazgo político y a la competencia entre ellos. Hay que preguntarse cuál es el precio que se quiere hacer pagar: uno es dejar que la derecha tenga las manos libres para gobernar por la división de la izquierda, caso de Extremadura; otro es plantear un escenario de futuro nacional muy preciado para el PP, con un PSOE debilitado y una izquierda incapaz de enfrentar una visión diferente. Las encuestas, aunque pertenecen al terreno de las posibilidades y de los cambiantes estados de opinión, muestran que la subida de los otros dos partidos nacionales, UPyD e IU, no es tan paralela a la caída de PP y PSOE, y eso se debe a que, o bien se recurren a otros partidos minoritarios con escasas posibilidades de alzar su voz, o se refugian en la abstención, que parece ser el caso. En una época donde la fidelidad de los ciudadanos a una opción política se encuentra en sus cotas más bajas, la participación y el voto se deben a la capacidad de los partidos por ofrecer propuestas creíbles al electorado. El PP consiguió convencer -sin entusiasmo- a los electores hace un año y en Galicia, el PSOE no lo consigue, como tampoco otros partidos, ni muchos menos son vistos como un conjunto coherente frente a la derecha.
Estas podrían ser las condiciones externas que aquejan al PSOE. Las condiciones internas en el partido son: la desconfianza hacia las primarias, la falta de renovación o los "métodos" de elección de cargos internos y candidaturas, la incapacidad para recomponer los lazos con la sociedad y la opinión intelectual. La voluntad de establecer elecciones primarias para la designación de candidatos a las elecciones quedó malograda por la incapacidad para adelantarse a los acontecimientos: en Galicia y en Cataluña no se esperaban el adelanto electoral y no pudieron celebrarse, con la excusa de "falta de tiempo" y de "evitar divisiones". Esa respuesta no puede ir en beneficio del PSOE cuando otras formaciones consiguieron celebrarlas -aunque por su carácter minoritario eran de más fácil celebración y escasa notoriedad- y, muy importante, si se presentan las primarias como "momentos de división" es que no se cree sinceramente en su virtud como herramienta para proporcionar candidatos a las listas electorales. El primer PSOE, el de la Restauración y la República, establecía primarias para la confección de sus listas y cargos internos. En Francia, el PS llega a momentos de verdadera tensión interna en sus elecciones y ahora es el partido más potente de la República. En Estados Unidos, los partidos -de estructura radicalmente distinta a la europea- se enzarzan en múltiples debates y elecciones. En Italia, el centro izquierda celebra elecciones primarias abiertas. Las primarias deben ser un momento de debate y oportunidad de los aspirantes para presentar y confrontar sus ideas.
La amarga historia del PSOE actual con las primarias revela un lastre del partido: la falta de renovación y los cargos internos. Las primarias solo se consideran buenas si el "aparato" consigue controlarlas. No las consiguió en 1998 al perder frente a Borrell. En la actualidad, se alzan voces pidiendo ya las primarias y otras que reclaman paciencia: unos piensan en la repercusión mediática que alcanzaron las primarias del PSM en 2010, otros piensan que hacerlas ahora es precipitado, otros que las elecciones podrían adelantarse y volver a pillar al PSOE con el paso cambiado, finalmente, otros quieren que las primarias se celebren cuando el aparato tenga la certeza de ganar el proceso, sea Rubalcaba u otra persona el candidato. Pero, ¿son ahora tan importantes las primarias? La situación política de España no es, a grandes rasgos, mala para el actual gobierno de Rajoy: no se tiene en la calle la crispación que sí hay en Grecia, su mayoría absoluta garantiza apoyo en el Congreso hasta 2015 y quedan años para nuevas elecciones. Los únicos momentos de crisis pueden ser el agravamiento de la situación económica de la ciudadanía o una deriva irreversible de la cuestión soberanista en Cataluña y en Euskadi. Es de esperar que las primarias prometidas en el PSOE se celebren antes de que puedan ocurrir estas hipótesis.
¿Se trata de personas? Para algunos sí. Se culpa en Rubalcaba y en su equipo la situación actual del PSOE, pero, ¿sería distinto con otros? ¿Patxi López en la dirección? ¿Acaso Carme Chacón o García Page? Para Griñán
el problema no es de ideas sino de "personalidades". Es justo lo contrario. Si bien creo que el futuro del PSOE no pasa por la actual dirección y que muchos de los que han controlado el partido tantos años deben dejar paso a otras personas preparadas, así como abrir el partido a la sociedad, la importancia está en las ideas. Como he dicho antes, la gente no ve confianza y convicción en el PSOE para que vuelva a gobernar. Hay que superar algunos esquemas preconcebidos. Uno es que la solución a la crisis es nacional, sea para España o más reducida, como sueña Artur Mas. Cada vez estoy más convencido que los viejos esquemas del Estado nación y los partidos nacionales están anticuados, la respuesta está en la Europa unida, con una ciudadanía europea y partidos europeos como voces fortalecidas de los europeos. Otra idea que hay que romper es que, de momento, se está rompiendo en España la dinámica electoral del bipartidismo imperfecto y habría que considerar un esquema de cuatro fuerzas nacionales (esto merece una opinión más extensa en la que ahora no entraré).
El PSOE no debe cambiar para que siga siendo el PSOE,
al contrario de la lampedusiana frase de Rubalcaba. No al menos si no tenemos claro qué PSOE queremos que sea el PSOE. ¿El PSOE de los barones? ¿El PSOE de las clientelas? ¿El PSOE que pierde militancia porque no se sabe abrir a la sociedad e integrar cuadros capacitados? El PSOE que yo tengo en mente es el PSOE que aúne su experiencia histórica con una estructura dinámica, inserta en las redes sociales y en la calle, abierta a la sociedad y lo suficientemente flexible como para saber captar lo mejor de la sociedad. Un PSOE, en resumen, progresista y moderado, que no conservador, sino consecuente y coordinado para saber qué propuestas puede lanzar a la sociedad, ágil en las respuestas y con una idea bien asentada de una España progresista en Europa como nuevo horizonte que proponer a la sociedad. Estoy dudando mucho de la estructura militante de los partidos. "Recurrir a las bases", "escuchar a la voz de las bases", sí, está muy bien pero, ¿qué bases? ¿Las que cambian de "ideas" según deciden sus jefes de filas? ¿Las que callan ante los errores y despropósitos de "los suyos"? ¿Las que no se cansan de decir "ahora no toca" cuando se quiere debatir? ¿Las que están solo preocupadas de ser gratificadas con cargos? Aborrezco de esas bases. Aborrezco el reparto de los despojos de la oposición, como ocurre en el PSM. Aborrezco la estrechez ideológica. Aborrezco la militancia que significa pérdida del raciocinio. Cuando las bases están más preocupadas por los que controlan el partido que por la ciudadanía, cuando se aíslan, esas bases pierden toda razón de ser.
Uno de los problemas del PSOE es, por desgracia, intrínseco a todos los partidos de la cultura política española, que es la falta de respeto por el debate que circule de abajo arriba y no de abajo arriba con las limitaciones marcadas por los que controlan el partido.
Antoni Gutiérrez señala muy certeramente esto al recordarnos una cita de Nietzsche:
"Cuando un partido se da cuenta de que un afiliado se ha convertido de un adepto incondicional en un adepto con reservas, tolera esto tan poco que, mediante toda clase de provocaciones y agracios, trata de llevarlo a la defección irrevocable y de convertirlo en adversario (...)".
Gutiérrez lo define como centralismo democrático. Y tiene razón, como la tiene al señalar que la rigidez es contraria a la porosidad que se precisa. En mi análisis de las elecciones gallegas reproduje una cita de
Roberto L. Blanco Valdés que recordaba que, al contrario de los postulados de Gramsci para la formación del partido de vanguardia, en el PSOE se condena y aparta a los que no siguen la línea oficial y se cierra el paso a militantes cualificados.
Si el PSOE tiene que reformarse, es para dejar de ser el PSOE del
siglo XX para ser el PSOE del siglo XXI,
con mil ojos, el partido de
vocación mayoritaria. En eso, hay que recuperar el discurso nacional,
así como someterlo al discurso europeo: no estamos en la época de los
Estados-nación en Europa, los Estados europeos han perdido buena parte
de su soberanía, es estéril pretender crear nuevos Estados mutilados y menos abanderar la bandera de la insolidaridad, que no es solamente por pretendidos "expolios" sino por la convicción de que "ante los problemas, que cada uno reme por su lado". El PSOE, y el PSC, han perdido en este aspecto, la de ser el partido "que más se parece a España", es decir,
el que consigue aúnar una mayoría homogénea en todo el país: la propuesta de reforma federal, que desde hace muchos años ha estado en el alma reformista del partido, no convence, lo que en sí es la constatación de una desgracia: una propuesta conciliadora no logra convencer entre la propuesta de ruptura soberanista y la de recentralización y del rancio y estrecho españolismo. El discurso nacional progresista no es el discurso identitario, de esencias ni de
Volkgeist, sino el discurso de voluntad de construir una sociedad plural, respetuosa con las identidades múltiples de los ciudadanos, convencido de que son estos, y no las naciones, los portadores de derechos y que unidos, no solo españoles, sino junto a portugueses, franceses, italianos, griegos, etc, se pueden defender mejor los derechos y una Europa construída sobre las bases del bienestar y la democracia.
Siguiendo con las tesis de Antoni Gutiérrez, a lo mejor hay que hacer un "reset total" y una reconversión organizativa. No solo en el PSOE, sino en todos los partidos, elevar nuestra cultura política, abandonar irresponsabilidades, abrirlos a la participación y a la reforma de las instituciones políticas con el fin de reconcirliar a la ciudadanía con sus representantes e instituciones.
Enlaces de interés: