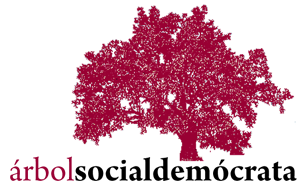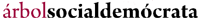Europa es un gigante que no para de crecer y de poseer candidatos potenciales o declarados en todas su latitudes. Al este, Turquía, Croacia, Macedonia, Albania, Bosnia, Serbia y Montenegro. Al oeste, Islandia. Y al norte, Ucrania. La Unión es vista como el mayor factor de desarrollo de aquellos países asolados por antiguas guerras, dictaduras e inestabilidades políticas. Asimismo, esta visión se refuerza al convertirse en un paraguas contra la crisis económica, como en el caso de Islandia. El capital, las ideas y las personas circulan libremente por una Unión que atraviesa una crisis de identidad en el momento de mayor apogeo.
Sin embargo, en este paradigma de integración y desarrollo sólo un país recibe largas, Turquía, candidata desde 1999. Turquía, en los ocho años de gobierno del islamismo moderado, ha realizado un gran esfuerzo por cumplir todos los requisitos que la Comisión Europea ha ido recomendando desde entonces. Las reformas económicas y fiscales se han llevado a cabo, y sólo las reformas en materia de democracia y derechos humanos cojean, no hay que olvidar la represión al pueblo kurdo y a la ilegalización de sus partidos, así como el peligro latente de que una islamización radical de la sociedad pueda acabar con la tradición de modernización y secularización de Ataturk, así como una intervención militar, garante de esos pilares de la República turca.
Hace pocos días el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en una visita a España, se quejaba de que la Unión Europea “nunca impuso a ningún país lo que nos exige a nosotros”. Francia y Alemania son dos de los grandes países miembros de la Unión que mantienen su negativa al ingreso de Turquía. Sus argumentos van desde el miedo a una gran inmigración turca (el mismo miedo que se tuvo con Rumania y Bulgaria, hecho que luego no ocurrió), al gran peso que tendría en la UE un país de más de setenta millones de habitantes, necesitado de grandes inversiones comunitarias. Todo ello se encuentra impregnado del miedo esencial: que Turquía sea el caballo de Troya de la islamización de Europa. Para justificar la negativa al ingreso turco, muchos esgrimen el argumento de que la Unión Europea es una unión de países cristianos. Ese argumento dejaría fuera también a países con una importante presencia musulmana, como Bosnia o Albania.
Estos argumentos ceñirían los límites de la Unión a aquellos países de cultura cristiana y encuadrados geográficamente en el continente europeo, además de poseer sistemas políticos democráticos. Con ello algunos Gobiernos y medios tratan de justificar la negativa a Turquía. Pero la situación en la contraria respecto a Israel. Hace un mes, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, declaraba su deseo de que el país hebreo se convirtiera en un Estado miembro más de la Unión. Los requisitos cristianos y geográficos no cuentan aquí, ni siquiera los relativos a los derechos humanos, aspectos muy discutibles en el conflicto israelí con los árabes palestinos. ¿Qué justificación quedaría aquí? Que la Unión Europea es un club de países occidentales.
Occidente es un término muy ambiguo. Turquía ha sido un país encuadrado geográficamente en una parte de Asia más integrada históricamente en la economía y política europea, de cultura islámica y, desde Ataturk, de posicionamiento claramente occidental.
Otros analistas, para justificar la negativa a Turquía de un modo más “neutral”, defienden que la Unión detenga sus fronteras y se preocupe más por la profundización en la Unión que en la ampliación de la Unión. Motivos no les faltan, por la debilidad de las instituciones europeas frente a los Gobiernos nacionales. Pero Erdogan ya advierte de que su país pierde la paciencia y que Turquía es un actor esencial para la seguridad de los países de Oriente Medio y su democratización, presentando lo que ocurra en el futuro como ejemplo para toda una región histórica y económicamente muy presente en las relaciones internacionales.