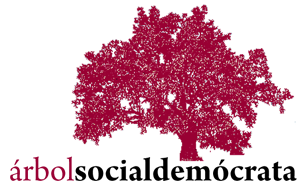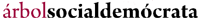Si en la primera entrega hablaba de la revolución rusa de febrero de 1917, hoy toca hablar de la de octubre, noviembre en el calendario gregoriano. Con un poco de retraso, más que el que lleva el calendario juliano, pero es lo que tiene el estudio como prioridad.
Siguiendo el relato de Trotsky, la revolución de febrero se vio sobrepasada por el discurrir de los acontecimientos. El gobierno provisional, dominado por los partidos burgueses liberales y democráticos, seguía sin afirmarse como el único poder superior. La guerra, cada vez más impopular, seguía y el frente occidental se hundía, perdiendo el Báltico y en Ucrania y otras regiones periféricas tomaba fuerza la idea de la secesión. Los soviets de obreros y soldados se radicalizaban y elegían diputados bolcheviques. Lenin regresó del exilio y preconizó la toma insurreccional del poder como forma de dar todo el poder a los soviets. Kerensky maniobraba para hacerse con el poder, atrapado entre el radicalismo bolchevique de las jornadas de julio y la reacción burguesa, con el golpe de Kornilov como mejor manifestación.
En octubre juliano, cuando Lenin juzgó maduras las condiciones para que el partido bolchevique se hiciese con el poder, la Guardia roja se alzó en Petrogrado el día 25, tomando los edificios de la administración y el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional. El golpe, exento de la movilización de grandes masas, fue rápido: la Guardia roja apenas encontró oposición en la toma del poder. Kerensky huyó y el Segundo Congreso Panruso de los Soviets, dominado por bolcheviques y socialrevolucionarios de izquierda decidió otorgar el poder a los soviets rusos y creó el Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin y dominado por los bolcheviques.
Sin embargo, la convocatoria de la asamblea constituyente se mantuvo firme, hasta que fue disuelta tras su constitución, donde el partido bolchevique era minoría y el partido socialrevolucionario estaba profundamente dividido. Por otro lado, el dominio bolchevique se imponía con dificultad: en Moscú hubo grandes enfrentamientos por el control de la ciudad y los países bálticos, además de Ucrania, declararon su independencia. Los grupos contrarios al poder bolchevique, los anarquistas, mencheviques, socialrevolucionarios, burgueses y zaristas radicales sostuvieron una guerra civil de dos años, sin una unidad de acción contra el nuevo poder. La derrota de los ejércitos blancos permitió la consolidación del régimen soviético y el establecimiento de un Estado proletario que pretendía transitar al socialismo.